MEDICINA
Y ANTISEMITISMO
(JURÍDICO,
SOCIAL Y RELIGIOSO)
EN
EL MUNDO HISPÁNICO (SIGLOS XVI AL XVIII)
(¿Raíces
de un peculiar trato al médico y a la Medicina?)
Apuntes
para un desarrollo ulterior.
por Ricardo D. Rabinovich-Berkman
1.
PLANTEO
Estos breves párrafos sólo constituyen un apunte inicial, el planteo de
una hipótesis de trabajo que me intriga desde hace tiempo. Es un pase al área
en procura de algún goleador más afortunado, que pueda y quiera ahondar en
esta cuestión con la dedicación y el rigor científico que merece. No creo que
sea yo el que lo haga, porque se trata de un tópico más vinculado a la
Historia social que a la jurídica, aunque ofrece puntos de contacto. Pero se me
presentó casi naturalmente, del mero cotejo de datos trabajados en pesquisas
sobre cuestiones bíojurídicas e históricas.
Busco
llamar la atención sobre un fenómeno que, aunque integrado con facetas
tratadas muchas veces, no generó aún mayor atención en sí. Concretamente,
que ciertas creencias, actitudes y situaciones inherentes a los médicos de
origen hebreo en el mundo hispánico de los siglos XVI al XVIII, puedan ser
causas históricas de determinadas peculiaridades del trato oficial al galeno, y
de la relación médico-paciente en la Latinoamérica actual. Reitero que me
limitaré sólo a la introducción del asunto.
2.
LOS JUDÍOS Y LA MEDICINA EN ESPAÑA MEDIEVAL
Ya
hice notar en otra oportunidad cómo “A
veces la medicina se identificó con un determinado grupo minoritario, como
sucedió en España (y en sus posesiones americanas) con los judíos primero y
con los conversos después” [Responsabilidad del médico, Bs.As.,
Astrea, 1999, p 8].
En
efecto, la Medicina era practicada por los hebreos españoles desde el medioevo.
Es elocuente la Pragmática de la reina castellana Catalina de Lancaster (1412),
cuyo párrafo 2° dispone “que
ningunos judíos ni judías ni moro ni mora sean especieros ni boticarios, ni
cirujanos, ni médicos” [tomada de Amador
de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos de España y
Portugal, Madrid, 1943, II, p 537].
Los judíos, antes de su expulsión, “eran los mejores artesanos,
comerciantes y médicos” de España. Tanto
en Castilla como en Aragón, sobre mediados del siglo XV, los facultativos
personales de ambos reyes eran hebreos (el de Enrique IV de Castilla, Jacobo Núñez,
era además rabino principal del reino)
[Learsi, Rufus, Historia
del pueblo judío,
Bs.As., Israel, 1959, pp 311, 324).
Max
M argolis y Alexander Marx citan otros médicos famosos: Moisés Cohen, de
Toledo, y Abraham y Samuel Leví, todos ellos destacados por Alfonso X de
Castilla (siglo XIII). También el regente Don Juan Manuel, durante la minoridad
de Alfonso XI, “tuvo a un judío como médico de cabecera”, y ese soberano,
al acceder al poder (1325), adoptó para tal cargo a Samuel Wakar, de Córdoba.
El médico Abiatar Crescas le devolvió la vista a Juan II de Aragón
(1458-1479) por medios quirúrgicos [Historia del pueblo judío, Bs.As.,
Israel, 1945, pp 432-455], y el Primer Rabino (o Rab Mayor) de Navarra Josef (o
Yosef) Orabuena era médico del rey Carlos III de ese país (que creó
especialmente para él tal cargo jerárquico, de enorme importancia como
representante y recaudador de todas las aljamas del reino, y en el que permaneció
hasta su muerte en 1416) [Pérez, Joseph, Historia de una tragedia: la
expulsión de los judíos de España, Barcelona, Crítica, 1993, p 45;
Margolis y Marx, p 444]. Meir Alguadez, galeno del rey Enrique III, en 1410, ya
extinto ese monarca, fue acusado de haber profanado una hostia, torturado y
descuartizado vivo [Margolis y Marx, p 448]. También recuerdan Margolis y Marx,
que el papa Benedicto XIII, en Aviñón, tenía como médico personal al
converso español Jerónimo, amigo de San Vicente Ferrer [p 449].
argolis y Alexander Marx citan otros médicos famosos: Moisés Cohen, de
Toledo, y Abraham y Samuel Leví, todos ellos destacados por Alfonso X de
Castilla (siglo XIII). También el regente Don Juan Manuel, durante la minoridad
de Alfonso XI, “tuvo a un judío como médico de cabecera”, y ese soberano,
al acceder al poder (1325), adoptó para tal cargo a Samuel Wakar, de Córdoba.
El médico Abiatar Crescas le devolvió la vista a Juan II de Aragón
(1458-1479) por medios quirúrgicos [Historia del pueblo judío, Bs.As.,
Israel, 1945, pp 432-455], y el Primer Rabino (o Rab Mayor) de Navarra Josef (o
Yosef) Orabuena era médico del rey Carlos III de ese país (que creó
especialmente para él tal cargo jerárquico, de enorme importancia como
representante y recaudador de todas las aljamas del reino, y en el que permaneció
hasta su muerte en 1416) [Pérez, Joseph, Historia de una tragedia: la
expulsión de los judíos de España, Barcelona, Crítica, 1993, p 45;
Margolis y Marx, p 444]. Meir Alguadez, galeno del rey Enrique III, en 1410, ya
extinto ese monarca, fue acusado de haber profanado una hostia, torturado y
descuartizado vivo [Margolis y Marx, p 448]. También recuerdan Margolis y Marx,
que el papa Benedicto XIII, en Aviñón, tenía como médico personal al
converso español Jerónimo, amigo de San Vicente Ferrer [p 449].
No
he de profundizar en este aspecto, que por otra parte está fuera de cuestión
(“no todos los judíos eran médicos, universitarios u hombres de negocios”,
llega a decir el historiador especializado Joseph Pérez [p 41]), porque no es
este período el que me interesa en esta oportunidad. Sólo deseo remarcar que,
haya sido o no eficaz la Pragmática de 1412 (y probablemente no lo fuera mucho,
pues los médicos judíos que atendían a cristianos eran aún en 1481 lo
suficientemente significativos como para haber sido expresamente exceptuados de
las restricciones de salida de las aljamas andaluzas [Margolis – Marx, p
459]), ésta ya se emite tras los disturbios de 1391, cuando grandes cantidades
de israelitas hispanos habían aceptado el bautismo ante la presión de las
hordas que atacaban las juderías de la Península, dando comienzo al proceso de
conversión prácticamente masivo que iría llevando, a lo largo de todo el
siglo XV, a un importantísimo número de hebreos al catolicismo. Proceso que
concluye, como se sabe, con la expulsión de 1492.
3.
LOS “CRISTIANOS NUEVOS” Y LA MEDICINA
Esa dedicación a la Medicina se mantuvo en los “cristianos nuevos”
tras las referidas grandes conversiones (1391-1492). De los “judeoconversos”
de Mallorca dice Álvaro Santamaría, por citar sólo un ejemplo, que “en
cuanto a las profesiones liberales, eran casi monopolio suyo las de médicos y
libreros” [citado por Domínguez Ortiz, Antonio, Los judeoconversos en España
y América, Madrid, Istmo, 1971, p 231]. En general, dentro de las referidas
ocupaciones “libres” y no artesanales (que, junto con las mercantiles, son
la amplia e indiscutida mayoría) la ciencia hipocrática comparte el norte de
las elecciones hebraicas con la escribanía (que sería, por siglos, considerada
en España, un poco en broma y un poco en serio, “profesión de judíos”).
Así,
de las listas de los judaizantes habilitados por la Inquisición de Toledo, se
desprenden las siguientes cifras. Entre las artesanías e industrias: 42
plateros, 26 tejedores, 20 sastres, 19 toqueros, 17 sederos, 17 joyeros, 15
traperos, 15 borceguineros, 14 tintoreros, 14 zapateros, 14 chapineros, 14
especieros, 13 calceteros, 10 lenceros, 8 herreros, 6 latoneros y 4 hiladores de
seda. Entre las tareas comerciales: 37 mercaderes, 15 arrendadores de rentas y
12 cambiadores. Y entre las profesiones liberales: 20 escribanos, 5 notarios y
11 médicos y cirujanos [León Tello, Cantera y Pilar, Judaizantes del
arzobispado de Toledo habilitados por la Inquisición, Madrid, 1969, citado
por Domínguez Ortiz, p 231].
Éste
no es más que un dato aislado, y considerando solamente las referidas listas,
que no permiten generalización alguna, pero igualmente el número de galenos es
notable, con relación a los de las otras actividades, sobre todo si se
considera la alta responsabilidad que ya entonces le era inherente a esta
profesión, la comparativamente mayor necesidad de estudios, la no muy buena
remuneración relativa, y, finalmente, la mayor posibilidad de escapar de la
Inquisición, por cuestiones de movilidad, que tiene un médico frente a otros
sujetos de ocupación más afincada, y con más bienes a perder en caso de huída.
La
situación se dio tanto en España como en Indias, donde los descendientes de
hebreos (que pasaban bastante, a pesar de las reiteradas prohibiciones) se
dedicaron bastante a “las profesiones liberales, particularmente médicos” [Monin,
José, Los judíos en la América española, 1492-1810, Bs.As., Yavne,
1939, pp 181/182]. Esta obra, significativamente aparecida en 1939 (“estos
apuntes obtuvieron un nuevo carácter: parecen una triste crónica del presente
enfocado en un panorama lejano”, confiesa el autor en su Prólogo, refiriéndose
a las tribulaciones de los cristianos nuevos ante la Inquisición americana, que
es uno de los aspectos que más trata) es buena y está bien documentada, pero
se la conoce muy poco, porque su difusión estuvo casi restringida a círculos
judaicos argentinos. En ella, Monin explica la preferencia por ese tipo de
actividades a partir de la mayor libertad, movilidad e independencia que
brindaban, tanto para estar en condiciones de escaparse, de ser ello necesario
ante los avances inquisitoriales (ya hemos hablado de ello, que es bien verdad),
como de “poder cuidar impunemente los sábados y las fiestas judías, sin ser
mayormente observados por sus vecinos e impedidos en el desempeño familiar de
su culto” [p 182].
No coincido demasiado. Me parece una típica interpretación “lógica”
de conductas que no necesariamente lo son. Es muy común que las profesiones se
hereden de padres a hijos, a lo largo de generaciones, y muy especialmente
aquellas que, como la Medicina, requerían de un saber minucioso y de un
instrumental y una bibliografía que no eran de fácil obtención. Además,
Monin parece, como otros autores, dar por sentado el criptojudaísmo de los
cristianos nuevos (de hecho, en el título de su libro –y muchas veces en sus
páginas- los llama directamente “judíos”, lo que carece de sustento
documental por una parte, y de racionalidad por otra. Concuerdo con Boleslao
Lewin en la necesidad de establecer una diferencia entre los conversos de origen
español, y los “portugueses” -aunque la mayoría de éstos también fueran,
originalmente, habitantes de Castilla y Aragón, pasados al reino lusitano con
la expulsión de 1492-).
En
efecto, los varios miles de hebreos españoles refugiados en Portugal, fueron
bautizados por la fuerza cinco años más tarde. Como bien acota Lewin, “no se
trataba de seres dispuestos a transigir con su conciencia a cambio de conservar
su hogar [...como los conversos “españoles” propiamente dichos de 1492...]
sino de hombres que, precisamente, lo abandonaron pese a todos los
inconvenientes y peligros, para seguir fieles a su religión. Es natural, pues,
que ellos –a diferencia de los marranos que quedaron en España-, se hicieran
verdaderos criptojudíos” [La inquisición en Hispanoamérica (judíos,
protestantes y patriotas), Bs.As., Paidos, 1967, p 128]. Los neocristianos
“portugueses” fueron bastantes en Indias, pero no eran, ni con mucho, todos
los descendientes de conversos. De la mayoría de los cristianos nuevos
“españoles” no hay razón seria para sospechar que “judaizaran”. Con el
tiempo, es de suponer (y así surge muchas veces de las actas inquisitoriales)
que también muchos de los descendientes de “portugueses” fueran buenos católicos.
Una
realidad que la Inquisición no alcanzó nunca a comprender (o bien, si se
prefiere, la entendió y prefirió seguir adelante), es que resulta
infinitamente más sencillo cambiar de religión que de dieta. Una persona
puede, con cierta facilidad, convencerse de la verdad de un credo diferente del
que profesa, y adoptar el nuevo. A veces, esto se da hasta por razones que nada
tienen de intelectuales (una revelación, una situación milagrosa, etc.) Pero
el estómago y el paladar, no se acostumbran a las mutaciones con tanta
velocidad. Los hábitos largamente internalizados, se conservan, sobre todo
cuando su portador tiene clarísima conciencia de no ser ellos ofensivos en nada
la nueva fe asumida. La Inquisición daba como señales de posible judaizante
vestir los sábados “camisas limpias u otras ropas mejoradas”, degollar
“reses o aves que han de comer, probando primero el cuchillo en la uña para
ver si tiene mella”, y cosas por el estilo [tomadas de un Edicto General de
la Fe, transcripto en Lewin, p 200]. Sólo Dios sabe cuántos infelices
buenos y sinceros católicos habrán padecido por seguir cumpliendo atávicamente
con esos usos consubstanciados por siglos.
Tal
vez nadie expresó con más claridad esta permanente, denodada (y muchas veces
infructuosa) lucha de los conversos y sus descendientes contra sus propias
costumbres cotidianas ancestrales, cuya inobservancia militante aparece
curiosamente mezclada con el cuidado en las verdaderas cuestiones de la fe, como
el ilustre Ropero, el coplista Antón de Montoro (1404 – 1480), que a sus
setenta años escribió [Cancionero de Baena, Bs.As., 1949, p XXXVIII]:
“Nunca
juré al Creador,
Hice
el Credo, y adorar
Ollas
de tocino grueso,
Torreznos
a medio asar,
Oír
misa y rezar,
Santiguar
y persignar,
Y
nunca pude matar
Este
rastro de confeso”.
A lo que hace acordar la sincera respuesta del pobre empleado peruano
Cordero, apresado por judaizante en 1635, a un siglo y medio de distancia del
lamento de Montoro, cuando un compañero lo invitó a comer tocino: “¿He de
comer yo lo que no comieron mis padres ni mis abuelos?” [Medina,
José Toribio, Historia del Santo Oficio de la Inquisición en Lima,
Santiago de Chile, 1887, II, p 49].
Por todo ello, más me inclino a pensar que, si bien deben haber incidido
en la elección de la profesión galénica los aspectos que Monin acota, la
presencia de ese arte en las familias hebreas desde la Edad Media sin dudas
surtió mayores efectos. “Menos fácil que cambiar de patria y apellidos era
cambiar de profesión, y por eso vemos a los conversos mantener sus ocupaciones
características, que eran, sustancialmente, las mismas que habían practicado
los judíos”, dice con razón Domínguez Ortiz [p 230].
Además,
hay que considerar los problemas generados por la cada vez mayor (desde el siglo
XVI) exigencia, para algunas ocupaciones, de los estatutos de “limpieza de
sangre” que, si bien es cierto que se falsificaban, también lo es que ello
entrañaba riesgos serios. En suma, por una razón o por otra, o por muchas de
ellas o todas, lo cierto es que los españoles de estirpe israelita siguieron
practicando en gran número la ciencia de Hipócrates después de la conversión
al catolicismo.
Explica
Domínguez Ortiz [p 232]: “La profesión médica estuvo entonces tan ligada a
ellos que en la Edad Media casi llegó a ser exclusiva, como puede comprobarse
con los datos que cita Baer. Por ello no es extraño que al producirse la
expulsión de los judíos se encontrasen varias ciudades en grave conflicto por
la falta de sus médicos e hicieran esfuerzos por retenerlos. No pocos se
convirtieron entonces, y sus descendientes siguieron sus huellas. Su reputación
profesional les valió el acceso a círculos que cada vez se mostraban más herméticos
para los de su linaje. E. Glaser hace notar que "en las invectivas contra
los médicos, tópico favorito de la literatura del Siglo de Oro, se hace caso
omiso de su ascendencia racial" [Referencias antisemitas en la
literatura peninsular de la Edad de Oro, en Nueva revista de filología
hispánica, 1954]. Pero hay que tener en cuenta que en materia de burlas
también había ciertos límites que no se podían traspasar, y más teniendo en
cuenta que no todos los médicos, cirujanos y boticarios eran conversos. Ya en
1501 habían prohibido los Reyes Católicos que los reconciliados, sus hijos y
nietos, tuvieran estas profesiones. En algunas facultades, como la de Zaragoza
[(Aragón) y Coimbra (Portugal)], se les exigía probasen limpieza de sangre, y
aunque ya sabemos la poca eficacia de estas disposiciones, contribuirían con el
tiempo a elevar el porcentaje de cristianos viejos en la profesión”.
La
emigración progresiva desde 1391 y la expulsión final de 1492, al tiempo que
contribuyeron a la decadencia de la Medicina española, como veremos más
adelante, desparramaron galenos hispanos de gran valía por el mundo. De los
que, ya conversos o descendientes de éstos, se fueron de la Península, ya
hablaremos. Por su parte, muchos galenos hebreos que no aceptaron abjurar de su
credo, prefirieron pasar al Imperio Turco, donde tuvieron cálida recepción, en
gran medida debida a la fama que desde los reinos hispánicos los precedía.
"Hubo en
Esmirna eminentes médicos judíos, los que eran preferidos por los
musulmanes", acota el libro Presencia Sefaradí en la Argentina"
[Jerusalén, Centro Educativo Sefaradí],
y agrega, refiriéndose a la época que nos interesa: "En
aquel período, algunos judíos alcanzaron influencia política gracias a su
posición de médicos de la corte. Tal el caso de José Hamón, facultativo de
Bayasid II, y su hijo Moisés, quien se desempeñó como médico de Selim I y de
Solimán el Magnífico. Salomón Askenazi, médico nacido en Italia, se convirtió
en consejero del Gran Visir Socoli" [en De
Esmirna a Buenos Aires: Historia
de la Comunidad Sefardi de Buenos Aires, www.shabuatov.com/historia_templo.shtml].
4.
CRISTIANOS NUEVOS MÉDICOS EN INDIAS
La
presencia de los médicos israelitas en Indias no pudo haber sido más temprana,
ni más simbólica de lo que fue. Porque la primera expedición de Colón
llevaba dos galenos (en sentido amplio) hebreos, el cirujano Marcos (o Marco) y
el médico Bernal, reconciliado en 1490 por judaizante [Roth, Cecil, Historia
de los marranos, Bs.As., Israel, 1941, p 222; Margolis y Marx, p 466], así
que la Medicina europea fue introducida en América por conversos, ni más ni
menos.
La
situación no fue diferente en el Brasil: “En Bahía (San Salvador), casi
todos los médicos eran cristianos nuevos, de quienes se decía que prescribían
puerco a sus pacientes, para que se sospechara menos de ellos mismos” [Roth, p
233].
En
1605, en el mismo auto de fe en que fue quemada la efigie del hermano del obispo
de Tucumán, Francisco de Vitoria, salieron por judaizantes dos médicos del Río
de la Plata: Álvaro Núñez, de Tucumán, y Diego Núñez de Silva, de Córdoba,
(denunciante del primero), ambos “portugueses”. Los bienes de Silva (que fue
“reconciliado” y condenado a seis años de cárcel y uso del sambenito) ni
siquiera alcanzaron para cubrir su alimentación mientras estuvo preso (parece
que no era la suya una actividad muy rentable) [Monin, pp 104/105]. En 1619 fue
detectado intentando ingresar, procedente del Brasil, y devuelto al punto de
partida “un judío italiano muy docto en medicina llamado Don Diego Manuel”
[Idem, p 106]. Pero, ¿cuántos habrán conseguido entrar, burlando los
controles, que no siempre eran tan estrictos?
En
pleno siglo XVII, el “portugués” Rogelio Enrique de Fonseca (o Diego Sotelo)
se estableció en Santiago de Chile, ejerciendo como médico. Él y toda su
familia fueron detenidos por judaizantes en “1656 y remitidos a Lima donde
después de un largo proceso fueron quemados” [Monin, p 135]. Una de las
primeras denuncias recibidas por la Inquisición de Lima, al fundarse en 1570,
fue contra el médico Juan Álvarez, acusado de participar en “cosas y
ceremonias de la ley de Moisés” [Medina, I, p 29]. Los ejemplos podrían
continuar...
Pero
sin dudas el más famoso galeno rioplatense judaizante (sobre todo tras la muy
exitosa novela biográfica que, con el nombre de La gesta del marrano, le
dedicara el escritor argentino Marcos Aguinis) es Francisco Maldonado de Silva,
hijo del ya mencionado Diego Núñez, y “de oficio cirujano”, como su padre.
Las peculiaridades del caso de Maldonado, que una vez en prisión se proclamó
abiertamente judío, y lejos de arrepentirse se dedicó a escribir libros y a
polemizar con los inquisidores y otros religiosos, y en cuanto pudo se ocupó de
predicar la fe judaica entre los reos inquisitoriales limeños, lo transformaron
en un mártir del criptojudaísmo americano. José Toribio Medina, el gran
historiador chileno de la Inquisición indiana, publicó por primera vez las
actas de este proceso célebre, que reproduce Monin [pp 108 y ss].
5.
LOS MÉDICOS CRISTIANOS NUEVOS Y EL ANTISEMITISMO
Pero el recelo, cuando no francamente enemistad, de los cristianos viejos
(sobre todo los del bajo pueblo) hacia los judíos, había derivado a sus
descendientes conversos. “Sin
más razón tienen al espadero por limpio y al médico por judío", decía
un memorial hacia el 1600, citado por Domínguez Ortiz [p 232]. Claro que ese tener
al médico por judío no estaba exento de consecuencias.
En
efecto, agrega este investigador que “algunos casos resonantes y escandalosos
mantenían el recelo: Abraham Gómez de Sosa, médico de cámara del Cardenal
Infante, murió en Amsterdam como judío público. Isaac Rocamora, Montalto y
Orobio de Castro fueron también famosos médicos judaizantes del siglo XVII”
[Ibidem]. O sea que, con éstos y otros ejemplos, tenía pasto el pueblo
para considerar que todos los médicos (o, por lo menos, la gran mayoría) no sólo
eran de casta hebraica, sino además judaizantes secretos, y deseosos de volver
a la práctica abierta de su religión, como Gómez de Sosa.
Además,
en el imaginario popular del siglo XVI y, sobre todo, del XVII, el judío
(incluido el cristiano judaizante) era un enemigo jurado de los católicos. Ya
lo era desde siempre, pues descendía de los asesinos de Cristo, y mucho más
tras las grandes matanzas y la expulsión masiva de 1492. “Las leyendas sobre
su actividad corrían a placer; contábanse anécdotas de un médico valenciano
que a sí mismo se llamaba el Vengador; de otro se decía que con una uña
envenenada había matado multitud de cristianos. Circulaba la fábula de que había
médicos que quintaban, es decir, mataban un paciente de cada cinco”
[Domínguez Ortiz, Ibidem]. E ironiza este autor: “y es posible que en
el cálculo se quedasen cortos, porque muchas muertes habría que cargar a la
cuenta de los médicos de entonces, pero no las ejecutaban con uñas envenenadas
ni otros artificios truculentos, sino con las purgas y sangrías que a troche y
moche administraban”. Como veremos, la cuestión no estaba restringida al mero
nivel del vulgo ignorante, pues ni siquiera el padre Feijóo rechazaba por
completo la posibilidad de que tales cosas ocurrieran, como surge de su Teatro
Critico Universal [Madrid, Román, 1781], I, V (adopto la grafía del apellido del Padre Maestro sugerida,
con serios fundamentos, por Gregorio Marañón).
Asegura
Domínguez Ortiz que “si conociéramos mejor las interioridades dcl cuerpo médico
en aquel siglo descubriríamos la prueba de una división interna que ponía
aquellas hablillas y murmuraciones al servicio de sus ambiciones y piques
personales. Por desgracia queda poca documentación, pero entre esa poca hay
cosas muy notables; por ejemplo, una exposición que en 1691 elevan a Carlos II
los miembros del Real Protomedicato recordando que una pragmática de 1672
prohibió en Portugal a los cristianos nuevos el ejercicio de la Medicina, Cirugía
y Farmacia. Previendo una emigración de los afectados por esta medida a
Castilla, se prohibió que ningún portugués se examinase de aquellas materias
si no presentaba información de limpieza del Colegio de Coimbra. Sin embargo,
unos se habían dado maña para pasar con informaciones falsas; otros, "con
los rendimientos indecentes con que se portan", consiguieron permiso para
ejercer en varias ciudades sin estar examinados” [Ibidem].
Así
que, al parecer, avanzado ya el siglo XVII, la cuestión había traspuesto los límites
de la fábula popular, y el antisemitismo se habría instalado en parte de los
propios círculos médicos. Es de suponer que ya se habían ido formando, dos
siglos después de la expulsión, camadas de galenos que no descendían, por lo
menos en forma notoria, de judíos. Tal vez los moviera a éstos el simple
deseo, muy acorde con la problemática del “honor” español de la época,
tan vinculado con la “limpieza de sangre”, de distinguirse, en una profesión
absolutamente identificada con la grey mosaica. Quizás, sus intenciones fueran
más aviesas, y tendiesen a librarse de una molesta (y tal vez más
experimentada y sabia) competencia. Es posible que ambos factores funcionaran en
conjunto. Veremos que hay otras tesis.
La
hipótesis del verdadero, visceral y militante antisemitismo, metido dentro de
la comunidad médica y lanzado sobre sus propios colegas de un origen hebraico
no disimulable, se observa en este tramo del referido memorial, que refiriéndose
a la práctica en España de los galenos sin “limpieza de sangre”, dice:
"De estos desórdenes resulta que como los infectos son enemigos declarados
de los cristianos y tienen en su mano el cuchillo para su degüello, en las
ocasiones que los previenen para la curación de sus enfermedades, influidos de
su mala sangre y del odio que les conciben, le satisfacen en los cristianos, de
que hay infinitos ejemplos" [en Domínguez Ortiz, p 233].
Semejante
declaración emanaba ni más ni menos que del Real Protomedicato, es decir del
órgano que era a la vez tribunal supremo examinador de los facultativos, y
concedente de las licencias para el ejercicio de su profesión, y cuerpo
consultivo superior en materia médica. Uno no puede sino imaginar el efecto
retro-alimentador que estas afirmaciones pueden haber tenido sobre las ya
presentes creencias populares acerca de los galenos de estirpe israelita. Lo que
no sabemos, porque ese tipo de datos históricos son muy difíciles, si no
imposibles de recabar, es si el pueblo alcanzaba a hacer la diferencia que tanto
esperaban conseguir los protomédicos, entre facultativos con y sin “sangre
limpia”, o bien si lisa y llanamente, pensando que, en definitiva, todos los médicos
eran de la etnia israelita, le endilgaba estas atrocidades al conjunto, con poco
beneficio para la profesión de Hipócrates en general.
Hay
que tener bien presente que “los infectos enemigos declarados de los
cristianos” ya debían llevar, necesariamente, tras de sí dos siglos de
catolicismo, lo que no es moco de pavo. Es decir que, si supusiéramos un
antepasado converso en 1492, de, digamos, un año de edad entonces, y calculáramos
en treinta años cada generación, para 1691 estaríamos en la sexta generación.
O sea que el “infecto” en cuestión habría tenido, en el más cercano de
los casos, un tátara-tátara-tatarabuelo judío. Obviamente, a lo largo de esas
seis generaciones y dos centurias, sin dudas que la estirpe hebraica se habría
misturado varias veces con familias de cristianos viejos (o, por lo menos, más
viejos). Es decir, de los aducidos “enemigos declarados” de nuestro
sujeto. Con lo que queda al descubierto lo absolutamente irracional de este
reclamo, su poca seriedad como planteo, y en cambio la presencia de un férreo
racismo, como lo denunciara en varias de sus obras Boleslao Lewin [Ob. Cit.,
passim, pero especialmente pp 34 – 70; La Inquisición en México,
racismo inquisitorial (el singular caso de María de Zárate), Puebla,
Cajica, 1971, pp 1 – 24] o, cuando menos, un cerrado antisemitismo militante,
encarnado en la propia corporación médica, y sin dudas crecido al calor de la
identificación entre ésta y los judaizantes.
Decir
los mismísimos protomédicos que los galenos de origen judío “tienen en su
mano el cuchillo para su degüello”, y que han de emplearlo aprovechando
“las ocasiones” en que son llamados por los cristianos (“viejos”, es
claro) “para la curación de sus enfermedades, influidos de su mala sangre y
del odio que les conciben”, empalidece casi algunas de las arengas antisemitas
del gobierno y los ideólogos hitlerianos. Y la comparación no es ociosa,
porque es claro que aquí no se trata ni siquiera de “judaizantes”, sino
lisa y llanamente de personas con antepasados israelitas, a quienes, de
antemano, se priva de la calidad de “cristianos” (que, por supuesto, lo
eran, por definición).
Los
protomédicos, como se observa en otros documentos semejantes de la época,
jugaban intencionadamente con las categorías de “cristianos nuevos” (que
eran religiosamente intachables en sí) y de penitenciados por la Inquisición,
lo cual era muy otro cantar, pues implicaba la comisión concreta de herejía.
Como dando a entender que unos y otros eran la misma cosa, y sólo era cuestión
de tiempo, pues todos los neocristianos judaizaban. Por eso proseguía el
Protomedicato su memorial destacando, con indignación, cómo en Granada habían
sido admitidos cuatro médicos penitenciados por el Santo Oficio “y que no
contentos con ello pretendían precedencia en las Juntas por su antigüedad”
[Domínguez Ortiz, p 233]. Tal vez allí aflorasen las verdaderas y mezquinas
razones que movían a los quejosos...
Pero las expresiones
virulentas de antisemitismo que hemos vertido antes quedaban chicas comparadas
con las que las que venían más adelante, dignas de nazis convencidos: “Señor,
esta gente es de perdición, abominable a los ojos de Dios, extraños a estos
Reinos. Su presencia causa horror, su trato y conversación cauteloso y doloso,
pues siempre están en actual discurso para engañar a los cristianos y
privarlos de la vida. En estos reinos se crían admirables médicos, son limpios
y seguros; ciérrese la puerta a la admisión de estos enemigos declarados para
que la profesión médica tenga la estimación que merece y sus profesores [es
decir, quienes la profesan] se libren de la nota que se causa de los individuos
indignos de este nombre” [Esta consulta del 23 de
agosto de 1691 se halla en el Archivo Histórico Nacional español (Consejos,
7.122), la tomamos de Domínguez Ortiz, pp 232 – 234].
Es obvio que la
“nota” de que se duelen los protomédicos no la ponían sobre la Medicina
los cuatro galenos penitenciados de Granada, sino la inevitable identificación
de la profesión hipocrática con los cristianos nuevos, frente a la cual es
harto dudoso que el pueblo se sintiese tranquilo, con la pintura truculenta que
el memorial de marras, con toda la autoridad de sus autores, traza de aquellos.
Sin dudas, estas bellezas harían más por la reafirmación de las fábulas
populares terroríficas que mil malas praxis reales. ¿Cómo pudieron no darse
cuenta los protomédicos que sus atroces palabras acaban dibujando en la mente
común no el perfil del facultativo neocristiano (lo que era casi una tautología,
una redundancia, para el pueblo), sino el de todos los médicos? “Gente de
perdición, abominable a los ojos de Dios, extranjeros, cuya presencia causa
horror, de trato y conversación cauteloso y doloso, pues siempre están en
actual discurso para engañar y matar”. He allí el galeno cuyo sello se fue
imprimiendo en la cosmovisión hispánica de esos tiempos. He allí nuestra
herencia...
“Se comprende que tales
rumores no fueran muy a propósito para acreditar la profesión”, concluye,
con ironía, Domínguez Ortiz. En efecto, el daño a la ciencia médica fue
atroz, porque este memorial no es más que una muestra en medio de un contexto.
A lo largo de todo el siglo XVII, el arte de Hipócrates causó rechazo. Domínguez
acota “una repugnancia entre los miembros de las clases superiores hacia la práctica
de esta profesión”, lo que, a su juicio, “explicaría el escaso relieve
social del médico comparado con el del legista”. En 1611, por ejemplo, el
papa Paulo V debió resolver un planteo notable. El Colegio Mayor de Cuenca en
la Universidad de Salamanca poseía dos becas, que le habían sido donadas por
su fundador, para la Facultad de Medicina. Sorpresivamente, solicitó que fuesen
transferidas a la de Derecho, por “no haberse recibido ninguno de dicha
Facultad en el colegio desde su fundación”. Simple y sencillamente, las becas
para Medicina no les interesaban. Si el pedido asombra, qué no decir de la
resolución, que accedió por “no convenir a la
dignidad y estimación de una comunidad de la que han salido tan ilustres
varones” recibir profesores médicos por no haberlos en otros insignes
colegios [Villar y Macías, Historia de Salamanca, II, pp 286/287, cit.
por Domínguez Ortiz, p 234].
6.
LA MEDICINA DE “SANGRE LIMPIA”
Al parecer, existía una
especie de doble mensaje, una contradicción notable. Por un lado, se quería
mostrar que la vieja identificación entre Medicina y cristianos nuevos (o,
francamente, judaizantes o judíos), ya no estaba vigente, porque España había
dado a luz camadas de galenos sin traza de sangre hebraica. “En estos reinos
se crían admirables médicos, son limpios y seguros”, clama el ya citado
memorial. “Hoy se hallan en estos Reinos de España
médicos hidalgos muy principales, y como tales son en gran manera estimados y
honrados”, aseguraba un siglo antes, en 1591, cien años después de la
expulsión, el padre
Guardiola en su Tratado de la nobleza, agregando que en
Barcelona, para recibir el título de doctor en Medicina, debía probarse que se
era de limpio linaje [en Domínguez Ortiz, p 234]. Pero, por el otro, el
desprecio hacia la ciencia de Hipócrates no cejaba, como lo prueba el episodio
de las becas salmantinas.
Algo semejante ocurrió con
“las profesiones de cirujano y boticario, muy frecuentadas por conversos”,
que “quisieron rehabilitarse dictando prohibiciones y exclusiones, que cada
vez se hicieron más frecuentes, aunque sobre su eficacia haya que mostrarse escépticos”,
dice Domínguez Ortiz, y recuerda que “una de las más antiguas
restricciones se encuentra en la Ordenanza de apotecarios, de Zaragoza (año
1534). Tampoco podían ser boticarios en el reino de Valencia. Estas
disposiciones, primero excepcionales, se fueron generalizando en los siglos XVII
y XVIII para médicos, cirujanos y boticarios” [p 234, nota 34].
En Portugal, como
vimos, se había vedado a todos los cristianos nuevos el ejercicio de la
Medicina desde 1672. Nótese lo paradójico del
asunto: cuanto más lejos de las conversiones, es decir, cuantas más
generaciones de cristianos llevaban atrás los individuos, más restricciones se
ponían. ¿Verdadero interés, torpe pero genuino, de cerrar el acceso a los
“peligrosos” judaizantes, o descarnado interés de sector de los galenos con
sangre verdadera o aparentemente “limpia” de quitarse de encima a gran parte
de sus rivales? ¿Deseo (mal encarado) de “rehabilitar” la profesión ante
el pueblo, o simple “interna” salvaje entre facultativos?
No sabemos, pero los
resultados fueron patéticos. La Medicina española, brillante y famosa fuera de
la Península en la Edad Media, y todavía muy importante en el siglo XVI, que
había arrojado nombres como los de Francisco Vallés el Divino (1524 – 1592),
Andrés Laguna (1499 – 1560, hijo de un médico famoso, judío converso [v. Aproximación
a la figura de Andrés Laguna, en I Congreso Internacional sobre Andrés
Laguna y su tiempo, Segovia, 1999, en http://centros5.pntic.mec.es/andres.laguna/introduccion.htm]),
Luis Lovera de Ávila, Pedro Jimeno o Gimeno (1515 – 1551), Bernardino Montaña
de Monserrate (autor, en 1551, del primer tratado de anatomía español), Juan
Valverde de Amusco (1525 – 1588, cuya veloz –a los 17 años- y casi
definitiva expatriación –sólo hizo una breve visita a Amusco, su pueblo
natal- a la mucho más tolerante Italia, hacen pensar en una prosapia hebraica
[v. Martín-Araguz, A. – Bustamante-Martínez, C. – Toledo-León, D. – López-Gómez,
M. – Moreno-Martínez, J.M., La Neuroanatomía de Juan Valverde de Amusco y
la Medicina renacentista española, en Revista de Neurología, 2001,
32(8), pp 788 ss], pues, a ciencia cierta, nada se sabe de sus orígenes [v.
Guerra, Francisco, Juan de
Valverde de Amusco, en Clío medica, 2, 1967, pp 339 ss]),
Bartolomé Hidalgo de Agüero (1530 – 1597), Luis Mercado (1520 – 1606,
también muy probablemente hijo de un judío converso),
Luis Collado (m.1589), etc., se llamó a penumbras y pasó a ser el baldón
de la ciencia hipocrática europea, hasta que espíritus como el del padre
Benito Feijóo (1676 - 1764) iniciaran un rescate que recién comenzaría a dar frutos en la
decimonovena centuria [sobre las concepciones y la lucha de este magnífico
benedictino, ver: Marañón, Gregorio, Las ideas biológicas del P. Feijóo,
Madrid, Espasa-Calpe, 1941, passim].
(1499 – 1560, hijo de un médico famoso, judío converso [v. Aproximación
a la figura de Andrés Laguna, en I Congreso Internacional sobre Andrés
Laguna y su tiempo, Segovia, 1999, en http://centros5.pntic.mec.es/andres.laguna/introduccion.htm]),
Luis Lovera de Ávila, Pedro Jimeno o Gimeno (1515 – 1551), Bernardino Montaña
de Monserrate (autor, en 1551, del primer tratado de anatomía español), Juan
Valverde de Amusco (1525 – 1588, cuya veloz –a los 17 años- y casi
definitiva expatriación –sólo hizo una breve visita a Amusco, su pueblo
natal- a la mucho más tolerante Italia, hacen pensar en una prosapia hebraica
[v. Martín-Araguz, A. – Bustamante-Martínez, C. – Toledo-León, D. – López-Gómez,
M. – Moreno-Martínez, J.M., La Neuroanatomía de Juan Valverde de Amusco y
la Medicina renacentista española, en Revista de Neurología, 2001,
32(8), pp 788 ss], pues, a ciencia cierta, nada se sabe de sus orígenes [v.
Guerra, Francisco, Juan de
Valverde de Amusco, en Clío medica, 2, 1967, pp 339 ss]),
Bartolomé Hidalgo de Agüero (1530 – 1597), Luis Mercado (1520 – 1606,
también muy probablemente hijo de un judío converso),
Luis Collado (m.1589), etc., se llamó a penumbras y pasó a ser el baldón
de la ciencia hipocrática europea, hasta que espíritus como el del padre
Benito Feijóo (1676 - 1764) iniciaran un rescate que recién comenzaría a dar frutos en la
decimonovena centuria [sobre las concepciones y la lucha de este magnífico
benedictino, ver: Marañón, Gregorio, Las ideas biológicas del P. Feijóo,
Madrid, Espasa-Calpe, 1941, passim].
La
relación estrecha que se formó en las mentes hispanas entre judaísmo (como
credo o como herejía –léase, delito religioso-) y Medicina, no sólo incidió
en el desprecio general de esa profesión y sus conexas, como viéramos, y en
las fieras luchas internas del siglo XVII, sino además, muy posiblemente, en la
predisposición inquisitorial a la desconfianza hacia las novedades galénicas y
hacia los facultativos en particular. Este tema ha generado varios estudios, y
es sólo tangencial a este esbozo, razón por la cual sólo he de mencionarla,
pero se trata de otro aspecto en el que el antisemitismo hispánico de los
siglos XVI al XVIII operó en desmedro de la ciencia de Hipócrates (Sobre las
doctrinas de Paracelso, por ejemplo, puede verse el interesante trabajo de José
Rodríguez Guerrero, Censura y paracelsismo durante el reinado de Felipe II,
en Azogue, IV, 2001, http://idd00dnu.eresmas.net/home1.htm).
Es sabido que, en los siglos XVI y XVII, y en menor medida en el XVIII,
quienes tenían motivos para suponerse sospechosos a los ojos de la Inquisición,
sobre todo por pertenecer a la “raza” (terminología de la época, en que a
menudo se hablaba, directamente, de “tener raza”) judaica, si podían irse
de España misma, aunque permanecieran en los territorios directa o
indirectamente sometidos a ella, se iban. Muchos pensadores sumaban el
humanismo, peligroso ya de por sí en la Península, a los genes mosaicos,
declarados o no, escondidos o no, y entonces sus razones para dejar la dulce
Hesperia eran mayores. Nadie tan claro exponente como Juan Luis Vives, el mayor
humanista español... en perpetuo exilio, inaugurando esa vieja costumbre de los
hispanos y sus descendientes, de ser profetas ilustres en tierras ajenas, luego
celosamente reivindicados por sus poco amigas madres patrias.
Los galenos de estirpe israelita parece que preferían
Italia o Francia, países donde no se tenía simpatía mayor por los judíos
practicantes (en Italia se los aceptaba bastante, por cierto), pero en cambio se
podían integrar bien en la sociedad siendo cristianos. Ya hemos visto algún
caso más arriba. Todavía en el siglo XVIII, Juan o Jacobo Pereyra, extremeño,
a quien Menéndez Pelayo considera “judaizante” (él sabrá), y que sin
dudas era descendiente de hebreos, se asentó en la corte de París, volviéndose
famoso en el arte de enseñar a hablar a los mudos (inventado por el español
fray Pedro Ponce de León [Feijoo, I, XVI, 112]), del que se convirtió en
indiscutido precursor, difusor y maestro [Historia de los heterodoxos españoles,
Madrid, 1880, p 105]. Muchos otros que no podían emigrar hacia el este, o bien
preferían mantenerse dentro del mundo de su idioma y costumbres, procuraban,
como vimos, poner la mar de por medio, y se pasaban a las Indias, siguiendo el
ejemplo de los galenos de Colón (cuyo propio origen israelita, como es sabido,
resulta harto probable). Pero los españoles portaban a las tierras nuevas no sólo
su hermosa lengua, sus barbas, sus patios y sus torreznos y cocidos.
También
venían en sus equipajes la cosmovisión, los hábitos y los prejuicios, los
miedos y los mitos, las jerarquías y los desprecios. El tan peculiar concepto
español de “honor”, y sus abigarrados complejos psicológicos masivos
alrededor de éste, y la tan exitosa idea de la “limpieza de sangre”, que en
América reinaría soberana por siglos, aunque fuera con las hipocresías y
falsedades que, al igual que en la Península, caracterizaron su triste
existencia. Por eso no puedo compartir la simpática conclusión de Monin:
“Socialmente fueron los judíos bien apreciados y el odio que a veces los
envolvía fue artificialmente fomentado por los inquisidores. Desde luego que
este antisemitismo dejó sus rastros tanto en las relaciones reales como
en la literatura; pero si se toman en consideración las reacciones del pueblo
frente a actos del Santo Oficio y la protección que los vecinos dispensaban a
éstos [sic] en momentos desgraciados, es fácil darse cuenta de la
simpatía que gozaban” [p 186].
Quisiera
con gusto concordar con este autor argentino, pero no puedo, porque no es lo que
las fuentes dicen. La Inquisición funcionó mucho en Indias: él mismo trae una
lista de 526 procesados por judaizantes, y aclara que “la nómina está lejos
de ser completa”, agregando que “en los numerosos procesos de la Inquisición
(por herejes, blasfemos, solicitantes, hechicerías, bígamos, etc.), los de
judaizantes constituyen un porcentaje abrumador” [pp 166 ss]. Monin explica:
“también traté de anotar la ocupación de los procesados, tarea que resultó
nada fácil e incompleta”. En efecto, sólo consta ese dato para 143 sujetos,
de los cuales 6 eran galenos (médicos y cirujanos), contra una enorme mayoría
de mercaderes, siendo la hipocrática la más apetecida de las profesiones
libres (hay también escribanos y abogados, pero muchos menos). Seis sobre 143,
implica un 4,20%. Es un índice notable.
Pero,
volviendo al tema del antisemitismo, las tristes listas de Monin contradicen sus
optimistas afirmaciones, que acaban sonando más a expresión de deseos que a
dato de la realidad. Atrás de la mayoría de esas detenciones había
delaciones, denuncias, muchas veces originadas en los vecinos cristianos viejos
(no siempre, porque no eran raras las acusaciones surgidas en los propios círculos
conversos, incluso en la familia –es famoso que al médico Maldonado, de quien
ya habláramos, lo denunció su mismísima hermana-, y en otras oportunidades
eran arrancadas en el tormento, o brindadas por los detenidos en la esperanza de
mejorar su situación o de purgar sus almas). La Inquisición no hubiera podido
funcionar sin el apoyo popular, y esa es una verdad de hierro que debe ser
asumida. Echar las culpas en el Santo Oficio, imaginándolo divorciado del
pueblo, y entonces “absolver” a éste, es tan ingenuo o malicioso como hacer
lo propio con las SS nazis y las poblaciones en cuyo contexto se desempeñaron.
La
cuestión de la “limpieza de sangre” estaba tan metida en las Indias, que
hasta las entidades que se preciaban de liberales y modernas la exigieron y
mantuvieron a veces incluso entrado el siglo XIX. Así, por ejemplo, cuando en
1800 se establece la Sociedad Literaria y Económica del Río de
la Plata, su estatuto exige que los miembros sean “españoles, nacidos
en estos Reinos o en los de España, Cristianos viejos y limpios de toda mala
raza” [Ibarguren, Carlos, Las sociedades literarias y la revolución
argentina, Bs.As., 1937, p 16, en Lewin, La Inquisición en Hispanoamérica,
p 123]. El Real Colegio de San Carlos, fundado por el progresista Virrey Vértiz,
imbuido de ideas modernas, requería a sus alumnos “ser cristianos viejos,
limpios de toda mácula y raza de moros y judíos” [de Sousa Argüello,
Armando, Colegio Real de San Carlos, Bs.As., 1918, p 68, en Lewin, Ibidem;
por cierto, ese es el antepasado directo del ilustre Colegio Nacional de Buenos
Aires, donde mucho tiempo después estudiaran tantos descendientes de hebreos,
incluidos el autor de estos modestos párrafos, su padre y su hijo; ello es más
coherente con los remotos orígenes de esa noble institución, pues había
sabido ser un colegio jesuita antes de la expulsión de esta orden de Indias, y
los jesuitas fueron casi siempre férreos opositores a la “limpieza de
sangre” –tal vez por la prosapia judaica de varios de sus fundadores y
miembros-, honra que comparten con los agustinos, las dos “religiones”
–como se les decía antiguamente- que pueden enorgullecerse de no haber caído
en la tentación racista (ver Lewin¸ Idem)]. Las constituciones de las
universidades sudamericanas (Lima, Córdoba, etc.) del siglo XVIII, todavía
exigían las informaciones de no tener “nota de infamia” [Constituciones
de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1944, p 369; Lewin, Idem, p
122].
La actitud misma de los descendientes de conversos es la mejor demostración
del poco aprecio que se les tenía. Pocos recuerdan que hubo un primer momento,
desde los bautismos masivos de fines del siglo XIV, y que duró todo el XV,
llegando hasta los albores del XVI, en que muchos cristianos de prosapia
israelita, lejos de ocultarla, la exhibían orgullosos, y hasta la proclamaban,
desde el punto de vista religioso, como un punto a favor, por provenir ellos del
viejo pueblo elegido, y ser con-nacionales de Jesús, la Virgen y los Apóstoles.
Tal el caso de Fernando del Pulgar, el gran cronista y literato de Isabel la Católica
(de cuya actitud no antisemita no tengo dudas –“antijudía”, sí, entiéndase),
y de los dos obispos de Burgos, Pablo de Santa María y Alfonso de Cartagena
(padre e hijo), entre otros. La fastuosa ceremonia, celebrada en el monasterio
de Guadalupe, de bautismo del Rabino Mayor de Castilla, Abraham Senior o Seneor
y su familia, con los Reyes Católicos como padrinos, y adoptando, él y su
yerno, el nombre de Fernando, el del soberano, es otra muestra de esta actitud
[v. Pérez, p 111; tales bautismos ampulosos, con grandes padrinazgos, parece
que tuvieron lugar en toda España, interviniendo los nobles lugareños
respectivos (v. de Hermosilla, Diego, Diálogo de los pajes, Valladolid,
MacKenzie, 1916, p 60)]. En sus Claros varones de Castilla, Pulgar, sin
empacho alguno, y sin sentir en eso ofensa para sus biografiados, recuerda el
linaje judaico de Juan de Torquemada, Cardenal de San Sixto, de Alfonso de Santa
María, Obispo de Burgos, y de Francisco, Obispo de Coria [Bs.As., Espasa-Calpe
(Austral), 1948, passim; pero atribuye a Don Alfonso de Madrigal, obispo
de Ávila (“el Tostado”), “linaje de labradores”, cuando su ascendencia
hebrea es probable (v. Domínguez Ortiz, p 171)].
Pero la Inquisición, y las actitudes tanto de los reyes como del pueblo,
llevaron a un segundo segmento, en que el “orgullo hebraico” desapareció
por completo. Quedó absolutamente claro, mientras los estatutos de “limpieza
de sangre” se iban tornando cada vez más comunes, que ya no era ningún honor
ser de prosapia israelita. El advenimiento de Felipe II al trono, con sus puntos
de vista notoriamente antisemitas (el hecho de que, a duras penas, tolerase a
algunos descendientes de conversos, no conmueve una obvia postura asumida por
este monarca en ese sentido), termina de hacer nítida esta nueva –y
esperable- situación. Entonces, mientras cada vez más cristianos nuevos
comenzaban a pergeñar maneras de ocultar su linaje, otros lo dejaban allí, sin
recordarlo ni negarlo, y soslayando todo lo posible las referencias a sus
ancestros. A menudo la pertenencia a la minoría neocristiana cuaja en las ideas
y en las obras de estos sujetos, como es el caso de Juan Luis Vives, de Fray
Luis de León, de Francisco de Vitoria, del Padre Mariana, del padre Láinez (el
cofundador de la orden jesuítica), de San Juan de la Cruz, de San Juan de Ávila,
de San Juan de Dios, probablemente de Fray Bartolomé de las Casas, y de tantos
más. El dato israelita ayuda a comprender el exilio de Vives, el filo-hebraísmo de Fray Luis, la apertura de Láinez, la
espiritualidad de los tres Santos Juanes, y las luchas jurídicas y
comprometidamente ideológicas de Vitoria, Mariana y Las Casas. Pero ninguno
actuó como judío de origen. Su etnia se les deslizaba, pero no invitada
por ellos.
Ahí, las cosas se hacen más difíciles, y el rastreo se complica,
porque los biógrafos (hagiógrafos en varios casos) de esta gente ya estaban
insertos en la etapa siguiente, la tercera, que se entronizó desde el siglo
XVII: ya no bastaba con callar, debían ocultarse los orígenes judíos a toda
costa, borrarse, negarse, fabricarse otros, a veces francamente alucinantes,
inverosímiles, disparatados. La generalización de los estatutos de “limpieza
de sangre”, las furiosas pesquisas de la Inquisición, y los panfletos
dedicados a la investigación de las generaciones previas, prácticamente sin límite,
ponían en jaque a estos desesperados forjadores de pasados “lindos”, como
se decía entonces, sin mácula de moros o judíos. La entrada en escena de
miles de “portugueses” de ascendencia israelita complicó mucho el cuadro.
Los cristianos nuevos comenzaron a mudarse mucho, a cambiarse de nombres y
apellidos cada tanto (pocos casos tan famosos y notorios como el de la ilustre
estirpe indiano-"portuguesa" de los León Pinelo -en realidad, Lopes
de Lisboa-), y los más aventurados, como la familia de Santa Teresa de
Ávila, se lanzaron a la conquista (frustrada en su caso) de una ejecutoria de
nobleza. Otros daban el brazo derecho por un hábito de orden militar, que
blanqueaba la situación, y muchos se volcaron a las “religiones” (sobre
todo agustinos, jesuitas, franciscanos, carmelitas y, en menor medida,
dominicos), porque un monje era siempre menos sospechoso que un laico.
Este tercer período, es el que más me interesa en este esbozo, porque
en él ya ha quedado cristalizada la vinculación entre Medicina y judaísmo, y
se han puesto en evidencia todas las otras circunstancias descriptas (desprecio
por la actividad galénica y su ciencia respectiva, feroz lucha interna contra
los cristianos “nuevos”, intervención muy activa de la Inquisición, etc.)
Como lo dijéramos, es una época decadente en la Medicina española. A la
ciencia profunda, experimental, observadora, y por sobre todo libre en sus
fuentes y deducciones, característica de los grandes facultativos de escuela
hebrea (israelitas o no), sucede una timorata especulación filosófica,
voladora y apartada de la realidad empírica. Los facultativos atienden los
casos a partir de disquisiciones doctrinarias abstractas, generalmente, para
peor, mal aprendidas, cuando no
francamente pésimas ellas mismas. “Las
Universidades más concurridas, o sea, las de Salamanca y Alcalá, se hallaban
convertidas en focos de pedantería; enseñaban medicina basando este arte en la
lógica; educaban para la disputa, no para la investigación”,
decía con razón Mario
Méndez Bejarano en su Historia
de la filosofía en España hasta el siglo XX, de 1927 [Biblioteca
Filosofía en español, Oviedo, 2000, en www.filosofia.org/aut/mmb/hfe1501.htm].
El facultativo de los siglos XVII y XVIII se convierte, en definitiva, en
un sangrador por excelencia, cuya panacea es la extracción del rojo elemento,
hasta niveles de verdadero homicidio masivo. Un trozo de la comedia El
desdichado
en fingir, del mexicano Juan Ruiz de Alarcón (sigo XVII), es elocuente
al respecto:
“Fui
a llamar un día
Para
un enfermo un doctor,
Y
él, sin saber el dolor
O
enfermedad que tenía,
Me
dijo: Mientras se ensilla
Mi
mula, mancebo, id,
Y
que le sangren decid;
Que
yo voy luego”.
Y este facultativo, que prescribe una sangría “sin saber el dolor o
enfermedad” del paciente, recibe de otro personaje un comentario terminante,
que cierra el diálogo y la escena:
“La
silla
De
su mula merecía
Tal
doctor”
[Teatro
de J. R. de Alarcón, París, Garnier, 1884, II, pp 339/340].
En el siglo XVIII, el benedictino Feijóo, que no era galeno pero se
dedicó mucho a la problemática de esa ciencia, se erigió en enemigo jurado de
las sangrías, al tiempo que rechazaba activamente esa Medicina a partir de
principios teóricos y divorciada de la realidad [Teatro..., VIII, X,
26]. Muchas veces, ambos combates aparecen como parte de una misma guerra, como
en el caso descripto en sus Cartas eruditas y curiosas en que por la mayor
parte se continúa el designio del Teatro Crítico Universal, impugnando o
reduciendo a dudosas varias opiniones comunes [Madrid, Román, 1781], III, VI, 9: Una señorita enferma
recibe de su médico la prescripción de sangría. Feijóo la visita (al
parecer, no por cuestiones hipocráticas, sino sacerdotales), y se rebela contra
esa orden, pero ésta es llevada adelante. El resultado es catastrófico.
Entonces el monje se dedica con todo su galaico ahínco (que poco no era) a
convencer a la paciente, a la madre de ésta, y a los demás parientes, de que
se opusieran a la nueva sangría que había dispuesto el facultativo. Casi los
convence, pero por la mañana reaparece el doctor, y “a fuerza de gritos y
protestas” impone su criterio. Se concreta la operación, y la joven queda en
coma. Recién en ese trance la familia acepta los consejos del fraile, y despide
al vampiro, que ya insistía con un tercer sangrado. Feijóo convoca a otro
galeno, más dado a lo empírico, y entre ambos salvan a la moza en base a
“fomentos y bebidas y alimentos muy esprituosos” (el Padre Maestro era muy
dado a las terapias alimenticias, véase Teatro...,
VIII, X, especialmente 57 y 58).
Ni que hablar que la joven del relato no debía haber estado, en términos
reales, demasiado enferma, y que obviamente su mal era en gran medida iatrogénico,
obra de las habilidades del primer galeno. Sin embargo, no sólo nos interesa el
truculento episodio, que es elocuente de por sí, sino la conversación
posterior entre Feijóo y el médico sangriento, donde quedan muy al descubierto
los problemas de la pobre Medicina de entonces. El fraile se encuentra, de
regreso al monasterio, con el facultativo, y lo increpa “en términos muy
fuertes”. Lo acusa de haber “pasado a segunda sangría, después de haber
visto el efecto de la primera”. El profesional no se inmuta y, sumando, como
es tan de estilo, desde siempre y hasta siempre, pedantería a ignorancia, le
responde al monje en latín (en el patético latín universitario médico de
entonces), y le lanza un aforismo, que cumplían en esos tiempos en la ciencia
hipocrática más o menos las mismas funciones idiotizantes que los brocárdicos
entre los juristas (con la triste diferencia de que los galenos, en gran medida,
se han ido librando de esas frasecitas malhadadas, mientras que los
“letrados” no hemos podido aún cortar ese cordón umbilical, y todavía hay
mucho docente que mete en las cabezas de nuestros sufridos estudiantes, muy por
la fuerza, el prior
in tempore potior in iure,
y el nemo
turpitudinem suam allegans audiemus,
y tantos otros, más el agravante de que ni uno ni otro, ni torturador ni
torturado, suelen saber palabra de la lengua ciceroniana).
No voy a repetir ni a traducir el latinazgo del petulante galeno vampiro,
producto típico de una ciencia perseguida por los prejuicios y el desprecio.
Sustancialmente, puede sintetizárselo así: “Toda vez que se obre según la
razón, si no se tiene éxito según la razón, no ha de pasarse a otra terapia,
mientras permanezcan aquellos síntomas que se consideraron desde un
principio”. El furibundo gallego Feijóo, ante tan erudita reacción de su
interlocutor, le dio la espalda por no pasar a los hechos, cosa poco acorde a su
edad y a su hábito, no sin antes gritarle: “¡Todos los tiranos del mundo
juntos no han muerto tanta gente como su aforismo, señor doctor!” Y tomó la
pluma, que era en él espada, bisturí y rosario, y en Teatro...,
V, VII, bajo el título El
aforismo exterminador,
dedicó a refutarlo un discurso entero.
La idea de que la mejor receta para vivir largamente es prescindir de la
galénica estirpe, estaba muy afincada desde el siglo XVI. En Salamanca
se conserva el recuerdo del longevo profesor Hernán Núñez de Toledo y Guzmán
(1475 - 1553), a quien llamaban
"el Griego" (o "el Comendador Griego"), pero no por su origen sino en virtud de sus conocimientos
de la lengua helénica. El poeta toledano y dramaturgo Sebastián de Horozco
(c.1510 - c.1580) le dedicó estos versos, elocuentes de por sí:
"Este varón estudió
cuanto el que más en el mundo,
ninguna cosa ignoró
y en lo que más profesó
no dicen tener segundo.
De cuanto escribió Avicena,
Galieno e Hipocrás
no le era cosa ajena,
ser la cosa mala o buena
no se le quedaba atrás
[...]
En cuantos años vivió
que fueron más de noventa,
no se purgó ni sangró
ni jarabe recibió,
según la verdad se cuenta.
Y en fin, pasó su carrera
hasta morirse de viejo,
teniendo siempre manera
de echar continuo de fuera
al médico y su consejo"
[El cancionero, Berna, Weiner, 1975, p 351; nótese que yerra el poeta en
la longevidad de su homenajeado, al que le regala generosamente doce años, pero
a él mismo, si siguió los avisos del Griego, no le fue del todo mal, pues
setenta primaveras no era poca cosa en el siglo XVI].
No estamos lejos de la afirmación violenta que Shakespeare (1564 - 1616),
parcialmente contemporáneo de Horozco, ponía en boca de Macbeth (V,III):
"¡Arrojad la medicina a los perros, yo nada tendré de ella!" ["Throw
physic to the dogs, I'll none of it"; Shakespeare, William, Macbeth,
N.York, Dover, 1993, p 74]. Pero en la Inglaterra isabelina también
faltaban los galenos hebreos, pues los israelitas del reino habían sido
expulsados a principios del siglo XIV por Eduardo I Zancos Largos, y su
presencia estaba prohibida, cosa que se remedió en parte tres siglos y medio
más tarde, cuando Cromwell convocó de regreso a los judíos, y lentamente
éstos comenzaron a volver a la isla
Núñez, si bien no puede decirse que pasó a la fama por su cultivo de la
ciencia hipocrática en sí (a cuyo respecto Horozco exagera tanto como con la
edad), fue sin embargo tomado como personaje de un diálogo escrito en el siglo
XVI por el galeno Jerónimo de Miranda, en estilo ciceroniano, donde discute con
su amigo Filiatro (nótese el nombre, que en griego significa "amigo del
médico") "desglosa la imagen de lo que debía ser el médico
perfecto, armado de una ciencia enciclopédica y adornado de todas las
virtudes" [De Micheli, Alfredo, Influencias erasmianas en médicos
renacentistas, en Gaceta Médica Mexicana, 138, 5, México, 2002, p
485]. Al parecer, el Comendador Griego, en toda su larga vida, nunca encontró
lo que buscaba.
Claro que esa Medicina en cuyos artífices nadie confía, antes les teme
con pavor, lleva a los enfermos a procurar otras alternativas. Que en el siglo
XVIII los pacientes llamasen a su vera a frailes sin instrucción galénica
alguna, como los benedictinos Feijóo o Martín Sarmiento, no es llamativo. Pero
esa no era la única opción, y allí se asoma otro interesantísimo filón de
pesquisa que empalma con el que venimos tratando. Porque así como los judíos
se habían destacado tanto en la Medicina “científica”, los moros
descollaban en artes de curar al modo popular, con técnicas y recetas
tradicionales. Y, como sucediera con los hebreos (por entonces, sus compañeros
de fortuna, mucho antes de que llegaran Moshé Daián, Iasser Arafat, Saddam
Hussein, y tantos otros), sus habilidades no se perdieron con las conversiones,
y los “moriscos” siguieron con el curanderismo, que al parecer, en el XVII,
con la decadencia de la Medicina institucional, se volvió solicitado por demás,
en riesgosa competencia con la ciencia de los doctores titulados [ver García
Ballester, Luis, Los moriscos y la
medicina: un capítulo de la medicina y la ciencia marginadas en la España del
siglo XVI, Barcelona, Labor, 1984, passim;
González Palencia, Ángel, El curandero
morisco del siglo XVI, Román Ramírez", Historias y leyendas, Madrid,
CSIC, 1942, passim].
Juan López Gibert sintetiza: "Otro
grave problema en la España del siglo XVI fue la persistencia del musulmán
principalmente el morisco entre las clases populares. El
sanador morisco gozaba de gran prestigio en todas las clases sociales, entre la
aristocracia cristiana, en la burguesía mercantil valenciana e incluso en la
corte y por tanto habla total ausencia de prejuicios sociales para ponerse en
manos de los sanadores cirujanos moriscos. Luis
Collado catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia , una de las figuras
mas sobresalientes de la medicina renacentista valenciana se enfrento
violentamente con Jerónimo Pachet médico morisco quien al final de 1580 fue
procesado por el tribunal de la Inquisición. Daza Chacón tuvo un importante
conflicto con el morisco y sanador no universitario Pinterete cuando éste fue
llamado a consulta a Madrid para atender al Príncipe Carlos (hijo de Felipe II).
Esto es una muestra del prestigio de los cirujanos no universitarios y aun
moriscos de la España de aquellos tiempos. Y de su lucha con los
universitarios. A los moriscos se les quería cortar todos los caminos en aras
de la exigencia se la pureza de sangre como exigía la Universidad de Alcalá"
[La profesión de cirujano, en Resumen del XV Curso de Cirugía
General de la Sociedad Valenciana de Cirugía, Valencia, Sociedad Valenciana
de Cirugía, 2001, en www.svcir.org/svc/revistas/5/artic-5.html].
Es atractiva
la tesis de este profesor valenciano, en el sentido de que los sectores de
aducida “sangre limpia”, cuando pelearon esa cruenta guerra interna que
hemos visto contra los “infectos”, denostándolos y tratándolos de enemigos
de los cristianos, de asesinos solapados e irredimibles, no estaban en realidad
combatiendo sólo a los descendientes de israelitas, sino también (López
Gibert parece pensar que principalmente) a los curanderos moriscos, que los ponían en
evidencia y hacían peligrar su hegemonía en materia médica.
7.
ET TU, BENEDICTE
He
traído mucho a colación a fray Benito Feijóo, porque su simpatiquísima
figura, 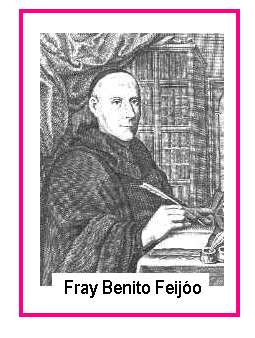 genéticamente gallega y geográficamente asturiana, que aún está por
estudiarse a fondo, como lo merece, desde el ángulo de la Historia de las ideas
bioéticas, me parece muy demostrativa, en su acerba y culta crítica de la
Medicina del siglo XVIII, del estado en que había caído esta nobilísima
ciencia, y el terror draculiano que engendraban, con ilustres excepciones (el
benedictino mismo cita un par de ellas –bien poquitas, por cierto-) sus
practicantes, aun los ilustres. Uno de esos exentos de las diatribas feijonianas,
justamente, el galeno Martín Martínez, fue uno de los adalides del movimiento
de la “Medicina escéptica”, al que adhirió el propio fraile, y que es una
de las reacciones lógicas, emanadas del propio terreno médico, contra la
situación patética a la que los “sistemáticos” habían llevado a la
profesión de Hipócrates [ver su Medicina scéptica y cirugía moderna,
cuya edición de Madrid, 1748, se inicia con el elogio del padre Feijóo (passim)].
genéticamente gallega y geográficamente asturiana, que aún está por
estudiarse a fondo, como lo merece, desde el ángulo de la Historia de las ideas
bioéticas, me parece muy demostrativa, en su acerba y culta crítica de la
Medicina del siglo XVIII, del estado en que había caído esta nobilísima
ciencia, y el terror draculiano que engendraban, con ilustres excepciones (el
benedictino mismo cita un par de ellas –bien poquitas, por cierto-) sus
practicantes, aun los ilustres. Uno de esos exentos de las diatribas feijonianas,
justamente, el galeno Martín Martínez, fue uno de los adalides del movimiento
de la “Medicina escéptica”, al que adhirió el propio fraile, y que es una
de las reacciones lógicas, emanadas del propio terreno médico, contra la
situación patética a la que los “sistemáticos” habían llevado a la
profesión de Hipócrates [ver su Medicina scéptica y cirugía moderna,
cuya edición de Madrid, 1748, se inicia con el elogio del padre Feijóo (passim)].
Ésta
es una de las paradojas más notables de esta historia: que la escuela de los
“escépticos”, fundada en el principio de la incertidumbre médica, de la
falibilidad del galeno, tan destacado en nuestros días tras los desarrollos de
la Bioética (y, por ello, tan actual y precursor), con toda su inmensa riqueza
y su exquisito influjo en el pensamiento científico decimonónico, en España y
fuera de ella (porque además, preciso es reconocerlo, no era una línea nutrida
principalmente en fuentes hispánicas, sino más bien inglesas, sobre todo en
Francisco Bacon –otro profeta de la Bioética presente-), tuviera como causa
directa lo pedestre de la Medicina española de esa época. Así que, tal cual
un hijo puede estar agradecido al mal padre, que le enseñó con el ejemplo lo
que hacer no debía, podemos estarle eternamente obligados a los antisemitas, a
la Inquisición y a los devotos de la “sangre limpia”, porque sin ellos no
hubieran habido ni un Feijóo, ni un Martín Sarmiento, ni un doctor Martín
Martínez (como sin Hitler no hubiésemos tenido Bioética).
Pero
con Feijóo quiero despedirme. Porque deseo dejar destacado, como evidencia
fulminante de la profundidad y persistencia de los prejuicios antisemitas en
materia médica, que ni el gran benedictino se salvó de ellos. Dos aspectos he
de aclarar antes. Por un lado, que el padre Benito no era, ciertamente,
antisemita. No puede ser calificado de filo-hebraico, es claro (su orden nunca
lo había sido). Pero en Cartas, III, VIII se muestra muy duro con
quienes urden patrañas contra los israelitas, para luego privarlos de sus
bienes. Esta postura, fría y seria, no es común en el XVIII español, que para
los judíos guarda escasísima simpatía. Eso por un lado. Por el otro, que
estamos en presencia de un verdadero Sherlock Holmes del Siglo de las Luces
asturiano, dedicado a descubrir y desenmascarar mitos y leyendas. Al Padre
Maestro le atraían especialmente esos misterios. A veces, lidiaba con creencias
populares de aspecto casi científico, como cuando demostró que las arañas no
detenían su carrera en las paredes porque se les gritase “¡San Benito!”,
sino que lo hacían ante cualquier expresión, con tal que fuera proferida “en
voz muy fuerte y tonante” [Cartas..., III, XVII, 34]. Otras, se animaba
directa y valientemente con los seudo-milagros, como en oportunidad de demostrar
que las blancas “Flores de San Luis”, que se creía aparecían en la ermita
de ese santo en su día, eran en realidad huevos de un insecto, para horror de
los franciscanos, que se consideraban muy vinculados al portento [Cartas...,
II, XXVIII, apéndice].
Y
sin embargo Feijóo, sin odio a los hebreos, y con toda su actitud científica,
racional y empirista, en pleno siglo XVIII no pudo sustraerse al antisemitismo
inserto en la visión de la Medicina, y en Teatro..., I, V, se hizo eco
de las acusaciones contra los galenos cristianos de estirpe israelita. Así de
percudida estaba la imagen de los cristianos nuevos en materia médica...
8.
CONCLUSIÓN
Sabemos,
pues, que en los siglos XVI, XVII y XVIII se generó y fue creciendo en el mundo
hispánico un clima de desconfianza y desprecio hacia los médicos,
originalmente los conversos, luego todos en general, que eran sospechosos de
tales. Los galenos eran vistos como extraños, miembros de un grupo social
enemigo, infame y temible. Las furiosas luchas internas de los facultativos de
real o aducida “sangre limpia” por cerrar la profesión a sus colegas de
estirpe judía o mora, en nada ayudaron a mejorar esta idea. Todo lo contrario.
La
identificación entre judaísmo y Medicina incentivó los ataques
inquisitoriales, y todo este cuadro colaboró en la decadencia de la ciencia de
Hipócrates desde el siglo XVII, hasta niveles patéticos en el XVIII. Esta caída,
a su vez, retro-alimentó la desconfianza y el rechazo popular hacia los
galenos, ya de por sí temidos y sospechados. A diferencia de los letrados, los
médicos no eran sentidos como acreedores de respeto social. El facultativo era,
muchas veces, un ciudadano de segunda, un presunto “infecto”, peligroso y
ajeno, bajo permanente vigilancia y en constante riesgo de dar de bruces en un
calabozo del Santo Oficio.
¿Influyó
esta peculiar situación en la consideración del médico en los siglos
posteriores dentro del contexto hispano, a un lado y otro del Océano? ¿Es ese
el remoto origen de nuestros galenos postergados, de nuestros lamentables
presupuestos sanitarios, de la relativamente escasa participación pública de
los facultativos en la vida de los países americanos? En la Argentina, sólo un
médico llegó a la presidencia de la República por elecciones, y fue
destituido al poco tiempo bajo la acusación de inoperancia. Los inmigrantes
hebreos asquenazíes del siglo XIX y XX (generalmente muy ajenos a la tradición
hispana) hallaron una de las mejores vías de inserción social por el lado de
la Medicina. ¿Era porque la comunidad hispanoamericana estaba ya preparada a
recibir con beneplácito a galenos israelitas, porque su memoria colectiva le
traía el recuerdo de los antiguos cristianos nuevos indianos? En muchas
regiones latinoamericanas me han referido la creencia en que “los judíos son
excelentes médicos” (o, lisa y llanamente, “los mejores”, como me dijeron
en México en un congreso de cirugía).
Si semejante disparate sobrevive, y ha llegado al siglo XXI, ¿por qué
no pensar que también medran restos del viejo prejuicio antisemita?
Son, es
cierto, aspectos contradictorios, pero así de compleja suele ser la psiquis
humana...
 argolis y Alexander Marx citan otros médicos famosos: Moisés Cohen, de
Toledo, y Abraham y Samuel Leví, todos ellos destacados por Alfonso X de
Castilla (siglo XIII). También el regente Don Juan Manuel, durante la minoridad
de Alfonso XI, “tuvo a un judío como médico de cabecera”, y ese soberano,
al acceder al poder (1325), adoptó para tal cargo a Samuel Wakar, de Córdoba.
El médico Abiatar Crescas le devolvió la vista a Juan II de Aragón
(1458-1479) por medios quirúrgicos [Historia del pueblo judío, Bs.As.,
Israel, 1945, pp 432-455], y el Primer Rabino (o Rab Mayor) de Navarra Josef (o
Yosef) Orabuena era médico del rey Carlos III de ese país (que creó
especialmente para él tal cargo jerárquico, de enorme importancia como
representante y recaudador de todas las aljamas del reino, y en el que permaneció
hasta su muerte en 1416) [Pérez, Joseph, Historia de una tragedia: la
expulsión de los judíos de España, Barcelona, Crítica, 1993, p 45;
Margolis y Marx, p 444]. Meir Alguadez, galeno del rey Enrique III, en 1410, ya
extinto ese monarca, fue acusado de haber profanado una hostia, torturado y
descuartizado vivo [Margolis y Marx, p 448]. También recuerdan Margolis y Marx,
que el papa Benedicto XIII, en Aviñón, tenía como médico personal al
converso español Jerónimo, amigo de San Vicente Ferrer [p 449].
argolis y Alexander Marx citan otros médicos famosos: Moisés Cohen, de
Toledo, y Abraham y Samuel Leví, todos ellos destacados por Alfonso X de
Castilla (siglo XIII). También el regente Don Juan Manuel, durante la minoridad
de Alfonso XI, “tuvo a un judío como médico de cabecera”, y ese soberano,
al acceder al poder (1325), adoptó para tal cargo a Samuel Wakar, de Córdoba.
El médico Abiatar Crescas le devolvió la vista a Juan II de Aragón
(1458-1479) por medios quirúrgicos [Historia del pueblo judío, Bs.As.,
Israel, 1945, pp 432-455], y el Primer Rabino (o Rab Mayor) de Navarra Josef (o
Yosef) Orabuena era médico del rey Carlos III de ese país (que creó
especialmente para él tal cargo jerárquico, de enorme importancia como
representante y recaudador de todas las aljamas del reino, y en el que permaneció
hasta su muerte en 1416) [Pérez, Joseph, Historia de una tragedia: la
expulsión de los judíos de España, Barcelona, Crítica, 1993, p 45;
Margolis y Marx, p 444]. Meir Alguadez, galeno del rey Enrique III, en 1410, ya
extinto ese monarca, fue acusado de haber profanado una hostia, torturado y
descuartizado vivo [Margolis y Marx, p 448]. También recuerdan Margolis y Marx,
que el papa Benedicto XIII, en Aviñón, tenía como médico personal al
converso español Jerónimo, amigo de San Vicente Ferrer [p 449]. (1499 – 1560, hijo de un médico famoso, judío converso [v. Aproximación
a la figura de Andrés Laguna, en I Congreso Internacional sobre Andrés
Laguna y su tiempo, Segovia, 1999, en http://centros5.pntic.mec.es/andres.laguna/introduccion.htm]),
Luis Lovera de Ávila, Pedro Jimeno o Gimeno (1515 – 1551), Bernardino Montaña
de Monserrate (autor, en 1551, del primer tratado de anatomía español), Juan
Valverde de Amusco (1525 – 1588, cuya veloz –a los 17 años- y casi
definitiva expatriación –sólo hizo una breve visita a Amusco, su pueblo
natal- a la mucho más tolerante Italia, hacen pensar en una prosapia hebraica
[v. Martín-Araguz, A. – Bustamante-Martínez, C. – Toledo-León, D. – López-Gómez,
M. – Moreno-Martínez, J.M., La Neuroanatomía de Juan Valverde de Amusco y
la Medicina renacentista española, en Revista de Neurología, 2001,
32(8), pp 788 ss], pues, a ciencia cierta, nada se sabe de sus orígenes [v.
Guerra,
(1499 – 1560, hijo de un médico famoso, judío converso [v. Aproximación
a la figura de Andrés Laguna, en I Congreso Internacional sobre Andrés
Laguna y su tiempo, Segovia, 1999, en http://centros5.pntic.mec.es/andres.laguna/introduccion.htm]),
Luis Lovera de Ávila, Pedro Jimeno o Gimeno (1515 – 1551), Bernardino Montaña
de Monserrate (autor, en 1551, del primer tratado de anatomía español), Juan
Valverde de Amusco (1525 – 1588, cuya veloz –a los 17 años- y casi
definitiva expatriación –sólo hizo una breve visita a Amusco, su pueblo
natal- a la mucho más tolerante Italia, hacen pensar en una prosapia hebraica
[v. Martín-Araguz, A. – Bustamante-Martínez, C. – Toledo-León, D. – López-Gómez,
M. – Moreno-Martínez, J.M., La Neuroanatomía de Juan Valverde de Amusco y
la Medicina renacentista española, en Revista de Neurología, 2001,
32(8), pp 788 ss], pues, a ciencia cierta, nada se sabe de sus orígenes [v.
Guerra, 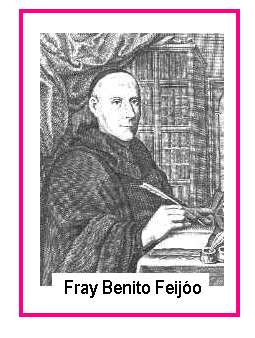 genéticamente gallega y geográficamente asturiana, que aún está por
estudiarse a fondo, como lo merece, desde el ángulo de la Historia de las ideas
bioéticas, me parece muy demostrativa, en su acerba y culta crítica de la
Medicina del siglo XVIII, del estado en que había caído esta nobilísima
ciencia, y el terror draculiano que engendraban, con ilustres excepciones (el
benedictino mismo cita un par de ellas –bien poquitas, por cierto-) sus
practicantes, aun los ilustres. Uno de esos exentos de las diatribas feijonianas,
justamente, el galeno Martín Martínez, fue uno de los adalides del movimiento
de la “Medicina escéptica”, al que adhirió el propio fraile, y que es una
de las reacciones lógicas, emanadas del propio terreno médico, contra la
situación patética a la que los “sistemáticos” habían llevado a la
profesión de Hipócrates [ver su Medicina scéptica y cirugía moderna,
cuya edición de Madrid, 1748, se inicia con el elogio del padre Feijóo (passim)].
genéticamente gallega y geográficamente asturiana, que aún está por
estudiarse a fondo, como lo merece, desde el ángulo de la Historia de las ideas
bioéticas, me parece muy demostrativa, en su acerba y culta crítica de la
Medicina del siglo XVIII, del estado en que había caído esta nobilísima
ciencia, y el terror draculiano que engendraban, con ilustres excepciones (el
benedictino mismo cita un par de ellas –bien poquitas, por cierto-) sus
practicantes, aun los ilustres. Uno de esos exentos de las diatribas feijonianas,
justamente, el galeno Martín Martínez, fue uno de los adalides del movimiento
de la “Medicina escéptica”, al que adhirió el propio fraile, y que es una
de las reacciones lógicas, emanadas del propio terreno médico, contra la
situación patética a la que los “sistemáticos” habían llevado a la
profesión de Hipócrates [ver su Medicina scéptica y cirugía moderna,
cuya edición de Madrid, 1748, se inicia con el elogio del padre Feijóo (passim)].