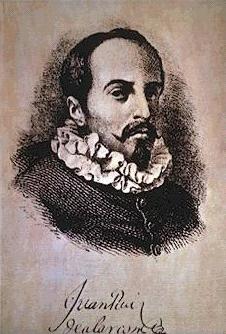
5. EL DERECHO Y EL PODER
5.1. En Los pechos privilegiados
Si bien este tema se halla estrechísimamente entrelazado con el que antecede, su tratamiento es tan particularizado en Alarcón, que me ha parecido metodológicamente válido tratarlo en acápite propio, sin perder de vista la identidad substancial de ambos asuntos. La cuestión de la difícil relación entre el Derecho, la Justicia y el poder de hecho, que es uno de los motivos más comunes del teatro de todos los tiempos, es abordada por nuestro autor desde muy diversos ángulos.
Ya nos hemos referido al dilema de Rodrigo en Los pechos privilegiados. Este tenso diálogo no tiene desperdicio:
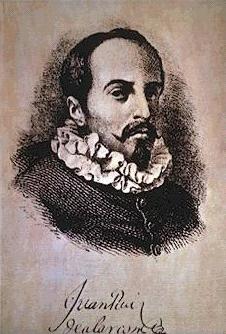
"RODRIGO
Nunca disculpa la ley
de la amistad el error.
REY
¿Disculpa queréis mayor,
que hacer el gusto del Rey?
RODRIGO
Antes seré más culpado;
y de eso mismo se arguye,
porque del Rey se atribuye
siempre el error al privado.
Y con razón, que es muy cierto
que el divino natural,
que da la sangre Real,
no puede hacer desacierto" [64] .
Vemos al joven noble luchar dentro de sí con dos tipos de ideas distintas. Por un lado, su reacción ante la injusticia en abstracto. Por el otro, su concreto temor a ser luego condenado (a ser, diríamos, el pato de la boda) por los desmanes del Rey. Pero, en medio de semejante brete, Rodrigo no deja de ser un monárquico moderno: el soberano, por el solo hecho de serlo, es infalible, no le cabe equivocarse. Pronto verá con los hechos que no era cierto ese credo, pero su posición inicial en este sentido es muy clara, y hasta persiste en ella, ya muy golpeado, más adelante:
"Ni de vasallo la ley
ni la de amigo guardara,
si en vuestra verdad dudara
o en la palabra del Rey" [65] .
Más adelante será el Conde, otro personaje justo, quien se vea atenaceado por la misma pinza, que lo lleva inclusive a un extremo que casi parece ceguera. El monarca acaba de irrumpir en su casa por la noche, con evidente intención de violar a su hija, y de conseguir ese objetivo, de ser el caso, por la fuerza. Sin embargo, el Conde no tarda en decir:
"Perdona,
Rey, si tu sacra persona
injustamente culpé,
error fue, que no malicia
presumir culpa de un Rey,
que es la vida de la ley,
y el alma de la justicia" [66] .
Sólo por error o por malicia (en el caso del Conde, obviamente, sólo podría aceptarse el primer motivo) cabe dudar de un Rey. El monarca es "la vida de la ley, y el alma de la justicia", con las que se identifica necesariamente, y de allí su infalibilidad (que, repetimos, las escenas siguientes demostrarán hasta qué punto es mitológica). En realidad, parece que lo que Alarcón quiere decir es que así debería ser. Los dos personajes buenos y nobles (en el viejo sentido de la palabra), Rodrigo y el Conde, están enceguecidos porque ven, en términos platónicos, las ideas y no la realidad. Ven al Rey ideal, deóntico. El primero es terminante:
"pues lo que manda el Rey nunca es injusto" [67] .
Pero como el soberano que les ha tocado en desgracia no responde ni remotamente a tales cánones, pronto verán sus esquemas rodar por tierra, y abrazarán la huída, el destierro, y hasta la muda a otro monarca (el de Navarra).
En principio, sin embargo, el Conde coincide con Rodrigo también en que el problema no se da con los reyes, sino con sus privados, que son los que entrañan el peligro, al acceder a un poder enorme al que son siempre advenedizos, y carecer del "natural" real que da la sangre. La reacción contra estos personajes, si bien la escena de Los pechos privilegiados está puesta en la Edad Media (con mucho descuído de los detalles, por cierto, que pone en evidencia que esa ubicación es sólo un recurso), resulta un tema bastante común en tiempos de Alarcón.
Y presenta la excusa para entrar en un lindo problema iusnaturalista, porque los privados contaban con el respaldo de la "ley humana". Situación que lleva a nuestro Conde a sentenciar:
"Que es alta razón de estado,
si bien no conforme a ley,
no sufrir cerca del Rey
competidor ni privado.
Porque la ambición inquieta
es de tan vil calidad,
que ni atiende a la amistad,
ni el parentesco respeta" [68] .
Donde el viejo noble, que se muestra reaccionario a lo largo de la obra en sus puntos de vista (como lo era, al parecer, Alarcón), entra de lleno en aquello de que "el poder corrompe", previniendo sobre los riesgos de levantar los límites a la ambición, patrimonio de todos los humanos. Y aquí, en flagrante anacronismo, trae en apoyo de su oposición al Derecho vigente, no a la "ley divina" sino, curiosa y maquiavélicamente, a la "alta razón de estado".
Su ataque se centra en la institución de la privanza, vinculada en su cosmovisión (que parece ser la de Alarcón en esta obra) con la injusticia y el poder despótico. Así exclama:
"¡Oh terrible condición
del poder y la privanza!" [69] .
Y otras veces se vuelca no tanto en contra de la privanza como tal, sino de la concreta elección de los privados, y de los medios de acceso a ese poder al que tanto resiente. Valga como ejemplo esta expresión magnífica, una de las más atemporales de Alarcón y de la literatura universal toda:
"¡Cielos!, ¿por qué se han de dar
honras a precios de gustos?
¿Por qué con medios injustos
se alcanza un alto lugar?" [70] .
En ella se plantea el paralelismo discordante entre la situación del buen Rodrigo, que ha perdido el favor del Rey (y puede llegar a perder también la cabeza) por no haber querido secundar al monarca en sus "gustos", y la del privado Ramiro, que no ha reparado en injusticias, y de ese modo ha llegado a detentar gran poder en el reino. Este mismo Ramiro va a ser quien vierta su maquiavélico punto de vista, opuesto al del Conde y de Rodrigo. Frente al idealismo de éstos, presenta su crudo e incuestionable realismo, el ser ante el deber ser:
"las leyes
en las manos de los reyes
que las hacen, son de cera.
Y que puede un rey que intenta
que valga por ley su gusto,
hacer lícito lo injusto,
y hacer honrosa la afrenta." [71]
El contrapunto posee una versión femenina, con ribetes de mucho interés, en el debate entre la joven noble Leonor, hija del Conde, lógica portadora de la cosmovisión tradicional de su grupo, y la campesina Jimena (la de "Los pechos privilegiados"), que ve las cosas desde su óptica sencilla, cruda y básica, pero a la vez más acorde con los grandes principios iusnaturalistas. No cabe duda que Alarcón toma partido por esta última, verdadera heroína de la pieza, y no por la primera.
LEONOR
"Con el Rey, Jimena,
tienen por deshonor los hombres buenos
sólo un punto exceder de lo que ordena"
JIMENA
No es el caso, Leonor, de valer menos
ni traspasa la jura, ni de pena
justa será merecedor por ende,
si hace tuerto el rey, quien no le atiende" [72]
Nótese que, otra vez con ecos de Sófocles, se habla no de "merecer pena", sino de "merecer justa pena". Es decir: no caben dudas (y menos para Jimena, que es una esclava de la realidad más pedestre) que quien desobedezca al Rey podrá recibir un castigo. Eso es obvio, y surge del mero juego del poder. Pero ese castigo no será justo. De allí también que esa desobediencia no importa perjurio (y por ello tampoco traición, ni deshonor), pues "la jura" (como dice la castellana en su dialecto) no puede obligar si el Rey "hace tuerto". Posibilidad que, como viéramos, estaba fuera de cuestión para los nobles, pero no para la campesina.
Uno no puede dejar de recordar el Ejemplo XXXII (De lo que aconteció a un rey con los burladores que hicieron el paño), donde el único que se anima a decir la verdad es "un negro que guardaba el caballo del Rey, que non había qué pudiese perder" [73] . A menudo, personajes humildes, esclavos, serranas, campesinas, etc., cumplen en la literatura castellana el papel de los idiotas rusos de Puschkin o de Dostoievsky. Como explica de Vogüé, "un cerebro, deficiente en algunos de los resortes que consideramos esenciales, y que no nos sirven sino para el mal, puede permanecer superior a los otros intelectualmente y moralmente -sobre todo moralmente. Dostoievsky ha imaginado un tipo muy cercano al inocente de las campañas rusas [...]" [74] .
El espectador, a diferencia del Conde, de Rodrigo y de Leonor, sabe que en realidad es el Rey el que está metido hasta las narices en la injusticia y su correlato infaltable: el pecado. El privado Ramiro es, sustancialmente, un aprovechador hábil de las circunstancias. Esto se nota en momentos en los que hasta éste brinda al monarca un consejo justo, pero el soberano lo rechaza, a partir de un obvio círculo vicioso:
"Pues el nombre de fácil y de injusto
queréis que me dé el mundo; que es forzoso
si al que aparté de mí tan riguroso,
vuelvo a mis ojos, que tendrán por llano
que o fui en culpar injusto, o fui liviano
en volver a mi gracia, al que perdella
mereció por su error, estando en ella" [75]
Donde Alarcón nos muestra al Rey embarcado en un doble error. Por un lado, su preocupación no es la de ser justo, sino la ser llamado justo. Si condenó injustamente, y ahora reconoce su equivocación, entonces su mudanza pondrá en evidencia que, necesariamente, antes o ahora, fue o es injusto. El monarca no padece problema moral alguno. El remordimiento no ocupa ningún lugar en su esquema de consideraciones. Carece completamente de principios, en flagrante discordancia con la imagen idealizada que de él tienen los nobles de la obra. En consecuencia, preferirá insistir en la condena tortuosa, aun sabiendo que lo fue, para no quedar como injusto frente "al mundo".
Cuando por fin Rodrigo y el Conde se despiertan de su sueño deóntico, y caen en la dura cuenta de la verdadera calaña del soberano, y de la injusticia de sus designios, de entre los caminos iusnaturalistas frente al poder ilícito adoptan uno de los menos traumáticos desde el punto de vista social: la huída. Se dice a sí mismo el Conde:
"Melendo, el Rey vuestra deshonra piensa;
huíd, que con un Rey no hay más defensa" [76]
Ni pensar en la rebelión activa. La colosal magnitud de las ofensas recibidas, habilita la deserción y la ruptura del homenaje vasallático:
"De señor me hice vasallo
por la ley del homenaje;
pero su injuria y ultraje
me obligan a renunciarlo" [77] .
Pero ni aun así es lícita la reacción revolucionaria. Dice el Conde:
"El remedio está en la ausencia;
que al furor de un Rey, Bermudo,
la espalda ha de ser escudo,
y la fuga resistencia" [78]
Y la más clara de todos es su contrapartida femenina, su hija Leonor, que asienta:
"Si resistir al Rey fuera injusticia,
huir del Rey no fuera resistencia" [79] .
5.2. En No hay mal que por bien no venga
Parece que el colocar sus obras en la Edad Media, distanciándose temporalmente de ellas, dábale a Ruiz de Alarcón una mayor comodidad para tocar temas políticamente álgidos, de tanto interés y peso que a la postre acaban por tornar el asunto amoroso, que paralelamente siempre existe, en un mero apéndice sin mayor relieve. Ya he adelantado que creo que se trata de un mero recurso, tal vez justamente dedicado a brindar mayores libertades al autor, porque el afán de reconstrucción histórica es nulo, y los anacronismos son la regla.
A semejanza de los nobles fieles de Los pechos privilegiados, don Domingo sostiene, en No hay mal que por bien no venga, un respeto inicial ciego por el Príncipe, que lo lleva inclusive a dejar en dudas su propia honra, al desairar un desafío caballeresco, pues:
"al Príncipe aguardaba
en aquel puesto y hora:
mirad, don Juan, agora
si con razón jugaba,
siendo la suya ley tan poderosa,
más que las vuestras ocasión forzosa" [80]
Sin embargo, y a pesar de ser la del Príncipe "ley tan poderosa" y tan digna de ser obedecida, el buen caballero se niega a cumplir al proponérsele formar parte de la conjura contra el Rey. Su argumento, por las evocaciones igualitarias que lo insuflan, es muy castellano:
"aunque en su alteza
espera de León, mientras no herede
con legítimo título, no puede
presumir que no toca a su persona
tan bien como a la mía
la obligación de súbdito y vasallo;
antes, si la piedad ha de juzgallo,
es más culpable en él la alevosía;
que conspirando otro vasallo, sola
la fe quebranta que a su rey le debe,
y él a su padre y a su rey se atreve" [81]
Van mezcladas, como casi siempre, las facetas jurídica y moral, la fidelidad del súbdito y la piedad del hijo, cuya transgresión agrava la traición del Príncipe. Es un típico esquema iusnaturalista clásico. Lo que se refuerza acto seguido con los versos que ya citáramos en el capítulo anterior:
"¿Por qué la ley humana y la divina
quiere violar, anticipando el plazo
que ya limita de la parca al brazo?" [82]
Empero, de modo semejante también al de Rodrigo y el Conde en su pieza, don Domingo, no obstante la gravedad terrible de la cuestión, no adopta un proceder revolucionario activo, no saca espada contra el Príncipe, sino que se limita a desobedecerlo, con riesgo inminente de su vida, quedando en consecuencia preso. Lo que no le impedirá tratar, por todos los medios a su alcance, de dar aviso al Rey del alzamiento en ciernes, para que se prevenga y lo desbarate. La moraleja es positiva, como viéramos, porque efectivamente el soberano derrota la conjura, y manda a prisión a su hijo, colmando de favores a quienes le fueron leales. Con lo que Alarcón no sólo demuestra que al fin y al cabo la verdad y la justicia, protegidas por Dios, acaban triunfando, sino también la inconveniencia de la resistencia activa a los desmanes del poder político.
5.3. En El tejedor de Segovia
Una vez más, el recurso de llevar sus argumentos a la Edad Media, aparece vinculado en Alarcón no sólo con un mayor interés de los asuntos, sino además con un vuelo infinitamente superior de su libertad crítica. El tejedor de Segovia es una comedia que, realmente, hay que ceñirse mucho a los fríos cánones de la clasificación tradicional para seguir calificándola de tal, por la rudeza descarnada de las escenas que, plenas de violencia, de atrocidad y de sangre, pueblan su texto.
Esta obra es una verdadera joya, desde todo punto de vista, pero muy especialmente para el historiador del Derecho. Carezco de formación como crítico literario, pero no puedo dejar de observar que el dinamismo de varios trozos es de una hechura pocas veces lograda en el teatro de todos los tiempos. Ignoro si se ha hecho alguna versión fílmica. Si no la hubiera, ¡qué guión se están perdiendo! Inclusive, hasta sería un best-seller según los criterios actuales de la cultura light, pues tiene los ingredientes del mejor policial-bélico, con violencia sexual y todo.
El asunto es pedestre. Tiempo atrás, hubo un buen alcalde de Madrid, a quien las intrigas de un padre y un hijo llevaron al suplicio. El hijo y la hija del ajusticiado, se cree que también murieron. Los calumniadores, se transformaron en privados del rey. Al momento de la obra, un misterioso tejedor segoviano (que resulta ser en realidad el hijo de aquel alcalde) se ha comprometido con una mujer, a quien pretende someter el joven privado. La fiera oposición del primero, hace que su rival lo encierre. Ya en la cárcel, conoce a un noble que también está preso por razones semejantes, pues quiere casarse con la amante del privado, una campesina, que luego se sabrá que es en realidad la hija del alcalde ejecutado, hermana del falso tejedor. Ambos, bajo la dirección de este último, arman una fuga con los demás reos, y se van todos de bandoleros a las sierras, desde donde se dedicarán al pillaje, con ciertos rasgos caballerescos, hasta que llegue la hora de sacar a relucir la verdad, restaurar la Justicia, y redimirse, salvando al rey en la lucha contra los moros.
Argumento bastante lamentable, pero pieza extraordinaria. Y para el ángulo del historiador del Derecho, resulta tan carente de desperdicio como Los pechos privilegiados. Pero aquí aparece otra faceta: ésta es una obra francamente subversiva.
No me refiero a aspectos asombrosos en el contexto alarconiano, como por ejemplo el operativo que lleva adelante el protagonista y héroe, con plena seguridad, premeditación y alevosía, para marchar con la gavilla a capturar en su casa a la campesina que su compinche desea, a efectos de secuestrarla para que éste la viole, con el insólito argumento de que:
"En pena pues de su rigor injusto
rinda a la fuerza lo que niega al gusto" [83] .
Ocurre que el tejedor, transformado por la injusticia del gobernante libidinoso en un jefe de bandoleros, establece un esquema de células, que describe con rigor impecable:
"Me parece que ocupéis
toda la sierra, esparcidos
en cuadrillas, divididos
cinco a cinco, y seis a seis,
distantes en proporción
que unos a otros oyáis,
porque ayudaros podáis
si lo pide la ocasión.
De suerte que en cualquier lance
solos parezcan aquellos
que basten a que con ellos
lo que se emprenda se alcance;
que demás es importante
para que senda o vereda
no quede por donde pueda
escaparse un caminante;
mientras se entienda que son
pocos los nuestros, no harán
caso de ello, ni pondrán
cuidado en nuestra prisión" [84]
No cabe la menor duda, en el sentido de que Alarcón está del lado de los bandidos, y espera que también el lector los apoye. En realidad, son delincuentes por necesidad. Ha sido el sistema, diríamos hoy, el que los ha llevado a serlo. El tejedor lo sabe, y es consciente de lo grave de sus faltas, aunque aspira al perdón real. Confiesa a la amante de su enemigo:
"Doña Ana, amparadme
del Conde pretendo,
para que él me alcance
con el Rey perdón
de las culpas graves
a que me ha obligado
este oficio infame" [85]
Y, llegada la hora de la verdad, él mismo explicará al rey su historia, en busca de la justificación de sus conductas ilícitas por las previas injusticias del Conde:
"Yo, señor, le di la muerte
por agravios que me ha hecho;
que su injusta tiranía
me obligó a ser bandolero.
Por él y su padre el mío
manchó el teatro funesto,
y yo con astuto engaño
salvé la vida, poniendo
mis vestidos a un cadáver,
con que mi muerte creyeron.
Quitó el honor a mi hermana;
y a mi esposa pretendiendo,
porque lo impedí, en mi rostro
imprimió los cinco dedos.
Humilde pongo a tus pies
mi cabeza, si merezco
pena cuando, siendo noble,
tan justamente me vengo. [86]
Y el monarca, agradecido porque los asaltantes lo han salvado de los moros, efectivamente respalda su posición:
"Fernando, a vuestro valor
y al de vuestra gente debo
la victoria que hoy alcanzo;
y cuando fueran los vuestros
delitos, y no venganzas
tan justas les diera en premio
de hazaña tan valerosa,
en mi gracia el lugar mismo
que os quitó la envidia. Lleguen
vuestros soldados; que quiero
conocerlos y premiarlos" [87]
En realidad, ya se veían avances de esa resolución. La detención ilícita del tejedor, por parte del conde, no había pasado desapercibida para el pueblo:
"Gran escándalo ha causado
en Segovia este suceso,
y es sin duda que haber preso
al Tejedor te ha dañado" [88] .
Le advierte un criado al tirano. Pero éste, resuelto a no ceder en su tropelía, le responde:
"Mejor está, a toda ley,
donde pague su locura,
que si el pueblo me murmura,
como no lo sepa el Rey
no importa; y su majestad,
como sabes, no da audiencia
a nadie sin mi presencia;
y el amor y voluntad
que me tiene, me aseguran
de lo que a su lado están,
pues sólo gusto le dan
los que dármele procuran.
Fuera de que el Tejedor,
que conoce mi poder
se ha de enfrenar, y temer
de la justicia el rigor,
si declara que el acero
osó contra mi empuñar;
pues esto le ha de dañar
más que el homicidio fiero
que cometió" [89]
El conde sabe que está actuando de modo injusto, pero confía en su poder. No en vano, antes, cuando el tejedor había tratado de impedir la violación de su esposa, no había vacilado en intentar detenerlo invocando su título:
"Mi autoridad
es ya menester aquí.
Pedro Alonso, deteneos;
que estoy aquí yo." [90]
A lo que responde, airosamente, el tejedor que:
"Presto habéis de ver
que no gobierna el poder,
sino el corazón, la espada." [91]
El conflicto entre el poderoso injusto y el débil justo se resolvió, pues, en ese primer momento, con un exitoso recurso a la violencia de parte del último, descripto con asombro (y un dejo de admiración) por otro personaje luego:
"El que ves, a un mayorazgo
le dejó, de un bofetón,
hecha la boca Orihuela,
que toda la despobló." [92]
Esa reacción, sin embargo, será, como viéramos, la piedra del escándalo. El ofendido goza del poder real, y es un sujeto vengativo y peligroso:
"De su padre la privanza
da tanta soberbia al Conde.
Que sus celosos enojos
quiere vengar como agravios." [93]
Lo que sigue se sabe. El tejedor es apresado, y escapa, pues no puede confiar en la justicia de un gobierno tan corrupto. Sigue, pues, este consejo:
"Buscando, algún modo
con que esta borrasca, huyendo,
evitéis; que al fin, viviendo
se vence y se alcanza todo." [94]
Y proclama un santuario de bandoleros en Guadarrama, para todos aquellos que quieran resistir al poder tiránico del privado:
"Si de ellos y de mí queréis valeros,
del Conde injusto, y aun del mundo todo,
es fácil en la sierra defenderos." [95]
Curiosamente, será de boca del otro personaje malo, el Marqués, padre del conde, que provendrán las admoniciones que dan la médula del tema que nos ocupa. Es él, en efecto, quien advierte duramente a su vástago:
"Los señores son jueces,
y los jueces nacieron
para deshacer agravios,
Conde, que no para hacerlos.
¿Qué piensan vuestras locuras?
¿Qué esperan vuestros excesos,
sino que todos os pierdan,
con justa causa, el respeto?" [96]
El "respeto", es decir la obediencia, pues, se perdería (como efectivamente ocurrió), "con justa causa", motivado por los "excesos", por las "locuras" del joven tirano. Y agrega el Marqués:
"Pues ¿qué confianza necia
os da loco atrevimiento
para irritar con agravios
justas venganzas del pueblo?" [97]
Expresando ya claramente que la desobediencia justa del "pueblo" puede válidamente tornarse en activa "venganza". Eso es lo que pasará con el agraviado tejedor, quien, por cierto, acabará matando al conde, pues:
"Fiera ocasión vuestro poder tirano,
añadiendo a la rabia de mis celos
y al agravio feroz de vuestra mano
el de mi hermana, donde a cada ofensa
es sola vuestra vida recompensa." [98]
Como se observa, la cuestión se trenza en esta obra a un nivel distinto del de Los pechos privilegiados, cuyos ecos traen, sí, estas palabras, irónicas en su contexto, del sirviente gracioso Chichón, que es el paradigma del traidor y del cobarde:
"Mas ¿por qué traición la llamo,
si es forzoso a toda ley
hacer lo que manda el Rey
y el Conde, que ya es mi amo? [99]
Desde el espectro social, también, esta obra es muy peculiar. El protagonista, cuya cosmovisión caballeresca se justifica a la postre al revelarse su origen noble, no está excento sin embargo de actitudes aberrantes, como la que viéramos en relación con la campaña para raptar y violar a la amante de su enemigo. En ese torpe emprendimiento, por otra parte, es secundado por el propio interesado, Garcerán, que es otro noble.
La campesina de que se trata, a su vez, que resulta ser noble también, y hermana del tejedor, lleva años como amante del tiránico conde. Es cierto que éste la ha conducido a tal estado con abusos y engaños, pero no lo es menos que la opción de la jovencita, que prefiere permanecer en pública vergüenza (en un momento, los personajes secundarios se mofan de su proclamada virginidad), y soportar los excesos del poderoso, con tal de preservar la vida, no es muy acorde con los valores oficiales del momento.
Los dos personajes más nobles, fuera del propio monarca, son los más viles de la obra. Sin embargo, como viéramos, el viejo marqués tiene perfectamente en claro cuáles son los deberes de un gobernante para con la justicia. Empero, parece que su criterio es pragmático, no fundado en sus profundas convicciones, sino en la conveniencia de no alzar rebeliones. Lo que quiere evitar son los abusos públicos. Porque cuando pudo intrigar en secreto, como lo hiciera con el alcalde de Madrid, al que llevó a la muerte, no sólo no dudó en hacerlo, sino que inclusive obligó a seguirlo a su hijo, mismo al que luego recriminará por sus "locuras".
Por otra parte, los delincuentes, que no son nobles ni resultan serlo, sino que son bandidos de pura cepa, magníficamente descriptos, se muestran, si bien brutos y violentos, sumamente leales, valientes y confiables. Camacho, Cornejo y Jaramillo, los tres salteadores de caminos, homicidas, parias de la sociedad de entonces, redimidos al final por el monarca, encarnan en esta obra, curiosamente, al "pueblo" que se alza en contra del gobierno injusto. Dejan de ser los terribles criminales que son, para transformarse en simpáticos revolucionarios, guerrilleros cuasi-románticos al estilo de los yeomen del Robin Hood de Walter Scott. Por eso, como lo dijera antes, estamos en presencia de una pieza subversiva, adorablemente subversiva, si se me permite.
El único que se queda en el nivel clásico, tradicional, de última garantía de la prestación de efectiva Justicia, es el rey, que perdona a los delincuentes (forzados o no, porque los foragidos que acompañaban al tejedor eran reos de veras), movido en parte por la injusticia de su estado, y en parte porque lo han ayudado contra el moro, y condena (tarde, porque ya los han matado) a sus tiránicos privados.
Finalmente, deseo agregar aquí, porque parece oportuno, otro episodio, que es de una riqueza enorme. Ya establecidos como bandoleros, los rebeldes atrapan a un alguacil. Sobreviene el siguiente diálogo:
"DON FERNANDO
¿Qué dinero llevas?
ALGUACIL
Poco
DON FERNANDO
Pues, ¿no has hurtado estos días?
ALGUACIL
Anda muy corto el oficio;
que está la corte perdida:
sólo delinquen los pobres,
no peca la gente rica;
que los corrige y ajusta,
no la virtud, la avaricia.
Por no arriesgar el dinero,
no hay agraviado que riña:
en los pleitos se componen
en las mujeres varían.
Y si hallamos con su dama
alguno por su desdicha,
por no incurrir el pena,
antes muere que reincida.
Décimas nunca se logran;
que si alguno determina
ejecutar, luego hay ruegos,
conciertos y tercerías.
[...]
DON FERNANDO
Pues yo he de ganar perdones
con quitarte lo que quitas [100]
Como se observa, dos aspectos se mezclan en este texto. Por un lado, una crítica socarrona a la corte que, lejos de ser medieval, iba obviamente dirigida a la de sus días. La ironía se enlaza con el tema central de la obra, pues "sólo delinquen los pobres", y "no peca la gente rica" (recuérdese la sinonimia funcional entre delito y pecado, típica del período). Por el otro lado, el alguacil, símbolo y representante de la estructura judicial, del orden jurídico vigente, "hurta", y ese es su "oficio". De tal modo que, siguiendo el viejo refrán de que "El que le roba a un ladrón, tiene cien años de perdón", el bandolero va a "ganar perdones" sacándole al alguacil "lo que quita".
Nótese que esta apología de la insurrección de hecho y del delito justiciero estaba destinada, si dudas, a agradar al público del teatro, a despertar su simpatía, y seguramente sus risas cómplices, pues se trataba de una comedia. Es decir que, muy posiblemente, reportase una forma de pensar compartida por muchos. A diferencia de la planeada violación de Clariana, que luego no se concreta (posiblemente no hubiera acarreado la adhesión de los espectadores), sí en cambio se efectiviza el despojo del oficial, posiblemente festejado en la sala.
Sin embargo, las cosas cambian en la escena siguiente. Camacho reconoce en el cautivo al hombre que lo apresó, y pide permiso al tejedor para matarlo. Este se opone:
"DON FERNANDO
Si su oficio
ejerció como justicia,
ni te hizo agravio en prenderte,
ni con razón le castigas.
CAMACHO
¿No basta ser alguacil?
DON FERNANDO
No basta; antes me fastidian
los que de oficio aborrecen
a los ministros. Por dicha
¿no ha de haberlos? ¿No han de serlo
hombres? ¿Acaso querías
que no haya algunos que prendan
donde hay tantos que delincan?
Si les basta a malquistar
el oficio que administran,
¿qué información en su abono
pretendes más conocida
que conservarse entre tantos
enemigos, quien tendría
de la culpa más venial
mil mortales coronistas?" [101]
En lo que resulta una de las mayores rarezas de la obra. De quien menos se lo esperaba, y en el momento más impredecible, surge el alegato más logrado del texto en favor de las instituciones. Tal vez quisiera Alarcón dejar en claro que no estaba, a pesar de tantas apariencias, en contra del sistema, sino sólo de sus malos exponentes, como los privados tiranos que lo han llevado a ser un bandolero. Por el contrario, los tribunales, las leyes, son una necesidad, y como tal ha de aceptárselos.
5.4. En Ganar amigos
Ésta es una obra asombrosa. Su argumento resulta francamente lamentable. “Tal vez es algo complicada, aunque sea clara, la fábula de esta comedia heroica”, dice GARCÍA-RAMÓN, y hay que leer entre líneas la crítica, porque este editor es en exceso elogioso de Alarcón. La verdad es que las complicaciones son tales que la aducida claridad se pierde, y el lector agradece no ser espectador en la sala, y tener así la alternativa de volver las páginas atrás, cosa que con los actores en escena es imposible. “No es sin embargo inverosímil, si tenemos en cuenta lo caballeresco de los tiempos de Don Pedro el Justiciero”, se ataja el mismo autor, porque es bien consciente de lo increíble de la trama y de las actitudes de algunos personajes, muy especialmente del Marqués Don Fadrique, que es “un alma tan buena y generosa” que supera a todos los santos medievales juntos, elevados al cuadrado.
Y la excusa de los “tiempos caballerescos” le rechazamos, porque ya hemos adelantado que la colocación de la acción en tiempos pretéritos es un mero recurso para Alarcón, y que su preocupación histórica es nula, de tal modo que las actitudes y ambientes, interna y externamente, son casi en un todo, y a veces sin el “casi”, las de su propio tiempo. Es un argumento flaco, y basta. Y al insólito Don Fadrique, no hay editor que lo salve.
Sin embargo, cuando García-Ramón concluye que esta pieza “es la mejor escrita de Alarcón”[102], aunque respetuosamente no coincidimos (reservamos ese título para El tejedor de Segovia o, en todo caso, para Los pechos privilegiados), entendemos a qué se refiere, y le damos crédito a tan extrema afirmación. Porque el genial taxqueño es capaz de tallar una joya de tan basto bloque, y algunos diálogos que construye son de lo más pulido e interesante de su pluma, y no sólo da pábulo a profundas confrontaciones de ideas y de situaciones sociales, sino además a momentos de un humor atemporal.
Como lo comentáramos ya antes, toda la obra gira alrededor de la figura del Rey Justiciero, estereotipado y enceguecido, obsesionado con poner penas a los delincuentes[103] (un tipo de carácter que se ve mucho hoy en día en los canales de televisión, y no en las mentes más iluminadas), puesta en contrapunto, ora amistoso, ora ríspido, con la bonhomía exagerada e insoportable del ya mentado Marqués Don Fadrique, que se deshace por honrar y beneficiar al asesino de su propio hermano, y vive pergeñando favores para cuanto sujeto le causa un menoscabo. Este dechado de virtudes caballerescas que tanto cautivó el corazón de García-Ramón, generaría volúmenes a cualquier sicoanalista promedio, con su ansia desesperada por “ganar amigos”.
Mucho más creíble es el galán Don Diego, pendenciero, mujeriego y alborotador, que tras enterarse de que ha matado al hermano del Marqués, privado del Rey, exclama:
“Mira tú ¡qué fin espero
Del daño que ha sucedido,
Si es tan fuerte el ofendido,
Y es el Rey tan justiciero![104]
Y aquí reaparece la cuestión omnipresente del poder. No se trata de haber cometido un homicidio, eso hubiese sido manejable (en última instancia, Don Diego también tiene su nobleza, que es menor pero ha de valerle). La cuestión es que el muerto es de una familia “tan fuerte”, y el monarca, justo, “tan justiciero” (léase, tan celoso de evitar impunidades).
Más adelante, Doña Flor, una bella dama, le imputa (falsamente) al buen Marqués el haber forzado su resistencia con ese mismo poder que posee y que lo coloca por encima de los demás hombres. Dice:
“Mezclaba (esta falsa culpa
Le imputo por disculparme)
Las amenazas crueles
A las promesas süaves,
Y el poder y la ambición
Igualmente me combaten.
Temo venganzas injustas
En mi opinión y en tu sangre[105].
Espera que a ser mi esposo
Le obliguen mis calidades;
Y al fin estas fuerzas todas,
A empresa mayor bastantes,
A darle esta noche entrada
Pudieron determinarme”[106].
Sin embargo, Flor no es tan pueril (las heroínas de Alarcón no suelen serlo), y calcula otras estrategias destinadas a salvar su honra, y convertirse en marquesa, que no es poca cosa, pues ha resuelto
“Tener testigos con quien
Convencerle y obligarle
Al cumplimiento; que puesto
Que su poder me acobarde,
El rey don Pedro es el rey,
Y justicia a todos hace
Tan igual, que ha merecido
Que el Justiciero le llamen”.[107]
A la vía del poder descarnado, Flor puede responder, por ser mujer, de un modo que a los hombres de capa y espada estaba prácticamente vedado por los hábitos sociales: con los tribunales. Obviamente, para ello requiere de un poder político fuerte y respetuoso de las normas establecidas, que contrapese a la fuerza del Marqués. Pero, en ese sentido, está de parabienes: “el rey don Pedro es el rey”, y no por nada “ha merecido que el Justiciero le llamen”. ¡Qué duda cabe que Alarcón está aprovechando esta comedia, estrenada en 1630 –a nueve años de la ascensión al trono de Felipe IV, lo más diferente que pueda imaginarse del Pedro de la obra–, para lanzar su visión del monarca justo que, a su entender, cualquier pueblo, en cualquier momento, necesita!
Pero no es Doña Flor la única que trae pleito ante el Rey en contra del pobre y sufrido Marqués. También se presenta Doña Ana, la otra dama protagonista del complicado argumento, y expone:
“Cuando el Marqués tirano,
Mis castas puertas abre, poco fuertes
A su pródiga mano,
Que esparce dones y amenaza muertes
A la familia vil[108], mientras al dueño
Vuestra justicia aseguraba el sueño”[109].
Mientras ella, tranquila por vivir en un reino que se presume justo, con un monarca fuerte y protector, dormía sin mayores cuidados, el poderoso noble, valiéndose de su riqueza y de su fuerza, y dando por hecha su impunidad, quebraba su recato y su reposo. Por eso, ahora, violados su casa y su cuerpo, Ana acude al soberano, y le reclama:
“Solo ya el pensamiento en mi venganza,
Fundo en vuestra justicia la esperanza.
Justicia, Rey, justicia:
Muestre tanto más vivos sus enojos
Cuanto es más la malicia
Del que sus aras ofendió a sus ojos,
Pues vibra Jove el rayo vengativo
Más ardiente al peñasco más altivo”[110].
Y en términos, incluso, más espesos, casi irrespetuosos:
“¿Cómo es posible, cómo,
Cuando ostentáis la rigurosa espada
Desde la punta al pomo
De incesable suplicio ensangrentada[111],
Que incurra en más culpable atrevimiento
Quien más de cerca mira el escarmiento?”[112].
Pero, a pesar de semejante invocación, observa la cauta reacción de Pedro I, y tiene un instante de duda. El Marqués es demasiado fuerte... Doña Ana se pregunta, inquieta:
“¿Podrá ser,
Gran señor, que su poder
Obscurezca mi verdad?”
Mas el soberano la tranquiliza:
“No, doña Ana; mi corona
Fundo en tener la malicia
Refrenada. En mi justicia
No hay excepción de persona”[113].
Pero no es tan perfecto este Justiciero, pues de repente nos asombra cuando él mismo somete la aplicación de su justicia a consideraciones pragmáticas sobre el poder del condenado, que lo llevan a adoptar una postura cobarde y disvaliosa (¿qué pasó con la “caballerosidad de esos tiempos”, Profesor García-Ramón?):
“Pena de la vida tiene:
Mi justicia le condena;
Mas no ejecutar la pena
Públicamente conviene;
Que tiene deudos y amigos
Sin número, y de esa suerte
Cobrara con una muerte
Vivos muchos enemigos,
Cuando por las disensiones
De mi hermano es tan dañoso
Ocasionar riguroso
En mi reino alteraciones:
Y así, yo os mando, y cometo
A ese valor y prudencia,
Que ejecutéis la sentencia
Con brevedad y secreto”[114].
Es magistral que Alarcón haya traído a cuento la situación precaria ocasionada por el alzamiento de Enrique de Trastámara, que acabaría costando la vida a Pedro I, como factor que lleva al monarca a cuidarse, y en consecuencia a transformar su acto de justicia en un verdadero crimen, que recuerda las masacres sudamericanas de los gobiernos militares, y los argumentos de “el fin justifica los medios” que las acompañaron. La sentencia es justa, se dice el soberano, entonces, ¿a qué hacerla pública? Ello sólo traerá agua para el molino de los rebeldes: “brevedad y secreto”, ordena a su secuaz, invocando, paradójicamente, el “valor y prudencia” de éste.
Y esos temores de Doña Flor y Doña Ana, acerca del poder del Marqués, y su capacidad de escapar a la justicia del monarca, ¿eran fundados? Al parecer, sobremanera, pues el propio Don Fadrique lo demuestra, cuando maneja a su antojo la pesquisa por la muerte de su hermano, para que no afecte a sus protegidos:
“Bien lo mostró mi cuidado,
Pues primero la avisé
Que no hiciese novedad,
Primero de esta ciudad
A la justicia encargué
Que a vuestra casa guardase
Las debidas exenciones,
Y que en las informaciones
El nombre de Flor callase”[115].
Y es el concepto general, según surge de este diálogo entre Don Diego y el criado Encinas, que maquinan endilgarle a Don Fadrique (que ha nacido para chivo expiatorio) sus propias tropelías:
“Encinas: Eso importa, y la mancilla
Caiga en el pobre Marqués.
D. Diego: Poderoso, Encinas, es,
Y saldrá al fin a la orilla.
E: Y la verdad le valdrá.
D.D.: Y a nosotros la prudencia,
La industria y la diligencia”[116].
Obsérvese que al Marqués “la verdad le valdrá”, y “saldrá al fin a la orilla” (es decir, se librará de la acusación falsa), sola y exclusivamente en razón de su poder. Lo que no habla demasiado bien de la Justicia del reino, y se contradice bastante con las protestas del Rey sobre su rigor jurídico. Pero no es necesario ser tan alta potestad como Fadrique para conseguir la tan ansiada impunidad. Don Diego, un noble mucho menor, también asegura a su criado que puede delinquir tranquilo a su servicio:
“Sin preguntar mi intento
Lo haced, para obligarme deste modo;
Que mi poder os sacará de todo”[117].
Mas el Marqués es un sujeto tan peculiar, que brinda respuestas asombrosas, y hasta de su poder parece recelar, no sea que pueda poner en duda su caballerosidad impresionante. Perdona a un ofensor, y le pide que se identifique, a lo que éste se niega, insinuándole que lo dejará ir para destruirlo más tarde, empleando su potestad. A lo que Don Fadrique contesta enojadísimo:
“Pues si teniéndoos presente,
Vengarme de vos por mí,
Dais a entender claramente
Que os pretendo conocer
Porque pueda en mi ofensor,
Lo que ahora no el valor,
Hacer después el poder”[118].
Y cerremos este acápite citando la resolución, riquísimamente fundada, que emite Don Pedro ante los reclamos en contra de su privado. Empieza con un principio notable (que ponemos en bastardilla):
“No os dé necia confianza
Ser sus delitos dudosos,
Que contra los poderosos
Los indicios son probanza”.
Y desarrolla esta afirmación, muy digna de ser recordada por los jueces de todos los sitios y épocas, incluida la presente, con unos términos que muestran claramente al abogado, al jurista práctico, que está detrás del dramaturgo, que lleva ya cuatro años como relator interino del Consejo de Indias al escribir esta pieza.
“Contra el Marqués, ¿qué testigo
Queréis vos que se declare,
Sin que el temor le repare
De tan valiente enemigo?”
Y pasa acto seguido a las demás evidencias:
“Fuera de que muchos son
Los indicios y vehementes;
Y estos dos son accidentes
Que hacen plena información.
Pruébase que el mismo día
A doña Ana visitó,
Que a su gente repartió
Dineros cuando salía.
La cadena que al criado
A abrir obligó la puerta,
Era suya, cosa es cierta:
Tres testigos lo han jurado”.
Aunque el final es algo decepcionante, y muestra esa otra faceta de Don Pedro que ya hemos traído a colación antes, la de su pragmática y fría consideración de la situación política, y de la incidencia de ésta sobre sus medidas, y de los efectos que ellas podrán tener sobre la estabilidad del conflictuado reino:
“Demás de esto, le condena
La pública voz y fama,
Tirano el vulgo le llama,
Y a voces pide su pena;
Que por más justo que sea,
Siempre aborrece al privado,
Y como ocasión ha hallado,
Hace ley lo que desea.
Juzgad ahora si quiero
Con razón y causa urgente
Castigar un delincuente
Y quietar un reino entero”[119].
Alarcón vivía en tiempos de validos, que eran los “privados” de entonces. Seis años hacía (1624) que el poderoso Conde-Duque de Olivares, su propio (indirecto) protector había presentado, en su Gran memorial el vasto y ambicioso proyecto de gobierno, basado en las ideas del “arbitrismo” castellano, cuyas obras el culto ministro devoraba. Los síntomas del fracaso del valido, que estallarían una década después del estreno de la obra, ya podían vislumbrarse para una mente aguda como la del taxqueño. Sin embargo, ejemplos de ministros poderosos arrastrados por el polvo, no faltaban en la historia española, e incluso en la más o menos reciente. Ya hacía tres años que residía en España definitivamente, cuando cayó el Duque de Lerma (1618). Y cuando llegó por primera vez a la Península (sobre 1600), aún resonaban allí los ecos del escandaloso proceso inquisitorial contra el otrora todopoderoso Antonio Pérez, secretario de Felipe II, cuyas Cartas acababan de publicarse en Francia, donde el desterrado político de origen hebreo moriría en 1611, en plena época activa de nuestro autor.
5.5. El desdichado en fingir
El interés que para el tema del poder presenta esta comedia es bastante diferente de la anterior. Aquí, el Príncipe de Bohemia, lugar exótico (como decir, “la Cochinchina”, un sitio que existe realmente, pero a todo evento funciona como si no existiera) donde discurre la acción (por lo demás, es un ambiente perfectamente hispánico, en cosas y personas), es un verdadero arquetipo de la depravación y del abuso. Pero en el camino fétido de su prepotencia, nos presenta facetas de una veta inesperada, como ha de verse.
El argumento base es sencillo y típico de las comedias de enredos, con personajes que se hacen pasar por otros, con más y menos suerte, para obtener el amor de la bella –Ardenia–, de la que también está prendado el malvado Príncipe. Fundamentalmente, los dos galanes que pugnan por la dama (aparte del soberano), pretenden ser su hermano Arnesto, que regresa de una larga estadía en la corte pontificia, para así poder gozar de la intimidad de aquélla. Las situaciones que surgen son extraordinariamente graciosas (es una de las obras más divertidas de nuestro autor), especialmente en cuanto tocan al infortunado Arseno, que es el desdichado en fingir del título, cuyas patrañas son tan poco exitosas que lo llevan a las peores circunstancias. Pero, por detrás de ese ambiente jocoso, hay pinturas socio-jurídicas que no tienen desperdicio, y que hacen de esta pieza bufa un verdadero diamante para lo que estamos buscando.
Ya desde un principio se pone en evidencia la cuestión del poder. Ardenia, sabedora de las pretenciones del soberano, previene a su amado Arseno:
“Porque no estará segura
Vida que a un príncipe ofende”[120].
Nótese que la “ofensa” es, simple y sencillamente, rechazar de plano los avances del monarca. Pero Arseno coincide:
“Al príncipe que pretende
Da el mundo la posesión”[121].
Los temores de los amantes no son sin fundamento. El secuaz del Príncipe, Claudio, lo incita a aquél abiertamente, planteándole que nadie se halla en Bohemia en mejor situación para
“dar muerte a quien le ofende,
si por dicha tienes celos”[122].
Y, más adelante, cuando el monarca se lamenta de las negativas con que sus requiebros chocan, Claudio vuelve a la carga con sus peculiares consejos, a los que su señor presta atento oído:
“No sé yo de qué te quejas,
Teniendo la culpa de ello,
En no haber ejecutado
Por fuerza ya tus deseos,
Que aunque Ardenia es principal,
Mucho honor ganara en ello”[123].
Nótese que en momento alguno se habla aquí de matrimonio, así que Ardenia “ganará mucho honor” al ser lisa y llanamente violada por el Príncipe. Pero ese es el estado de cosas en este principado, porque luego Persio, el otro galán, que se convierte en privado del soberano, adopta jactancias semejantes. Ha seducido a Celia con promesa falaz de casamiento. Enojada, ella exclama:
“Que al Príncipe pediré
Justicia”.
Y Persio, muy tranquilo, le responde:
“Pide y verás
Cuán tarde la alcanzarás
Cuando de tu parte esté”.
Pero Celia parece no conocer la realidad del sitio donde vive, y le replica ingenuamente:
“Si el poder llevas contigo,
Conmigo la razón llevo”[124].
No es hombre de razón el terrible Príncipe de Bohemia. Cansado de su rival, que se hace pasar por Arnesto, envía a sus sicarios Claudio y Roberto para que lo maten de noche en la calle, de modo cobarde y traicionero. Los asesinos creen haber cumplido con su nefasta labor, y se reúnen con su señor, rindiéndole cuentas de esta manera:
“Claudio: En diciendo soy Arnesto,
Sin dejarle que la espada
Sacase, de una estocada
Di con él en tierra presto.
Roberto: Pues de un revés que le di
Al tiempo que iba cayendo,
Todos los sesos entiendo
Que por la tierra esparcí.
Príncipe: ¿Al fin murió?
Claudio: Murió al fin,
Y muriera el mundo todo,
Si su muerte fuera modo
De dar a tus males fin”.
Hay que tener presente que los dichos de los homicidas poseían, en el ambiente de capa y espada de la primera mitad del siglo XVII, connotaciones repulsivas para la moral media del grupo social que mayoritariamente componía el auditorio. Claudio atacó a su víctima “sin dejarle que la espada sacase”, y Roberto la remató “al tiempo que iba cayendo”. Ello, sumado a que eran dos contra uno, y a traición, da un conjunto notablemente asqueroso para la cosmovisión centrada en el honor, típica de la época. La grosería de sus compinches, potenciada hasta el infinito con la exclamación soberbia que cierra el parlamento, se vuelca sobre el Príncipe, lo tiñe, lo contagia, lo empapa. Tanto, que Alarcón encuentra necesario poner en boca de aquél una reflexión moral sobre sí mismo, que lo muestra a un tiempo consciente de su pravedad y enceguecido. En un aparte, el soberano murmura:
“¡Oh loco amor! ¡Oh deseos!
¿Dónde me habéis de llevar?
¡Que yo, que ejemplo he de
dar,
cometa casos tan feos!”[125].
Pero lo más extraordinario y novedoso de esta pieza, y lo más ominoso también, es a nuestro juicio la solución que encuentra el maligno Príncipe para sacarse de encima a Arseno y al criado de éste, Sancho. Al soberano no le basta con el mero encierro de su rival. A diferencia de lo que ocurre con Persio, que a Ardenia no le atrae, ella está muy enamorada de Arseno. Entonces, se impone destruir al galán no sólo físicamente, sino más que nada en su imagen, en su construcción en los otros, especialmente en Ardenia. Denostarlo, reducirlo al ridículo, a la abyección. Hacer que la joven se avergüence de su amistad. Y elucubra un camino macabro, que iría a ser seguido por muchos dictadores en los siglos por venir. Aprovechando que Arseno, con ayuda de Sancho, quiso hacerse pasar por el hermano de Ardenia, y fue descubierto, el Príncipe ordena a uno de sus secuaces:
“Estos dos has de llevar
Y entregarlos en la casa
De los locos. El cuidado
Encarga de su salud”.
A lo que un criado exclama: “¡Qué cristiandad! ¡Qué virtud!”, pues se esperaba la cárcel para el estafador desvelado. Por eso, Ardenia toma la noticia a bien:
“Aun me he consolado,
Pues va donde le veré
Y hacerle podré regalo”.
Pero el Príncipe tiene otras intenciones, y da clara instrucción a su acólito en privado:
“Un saco muy roto y malo
Haz que a éste se le dé,
Y que lo pongan en parte
Que todo el mundo lo vea,
Porque esto en Ardenia sea
A que lo aborrezca parte”[126].
Las espurias directivas son cumplidas al momento. Poco después, el criado Perea comenta:
“Bien pudiera estar sin seso,
Pues vi sin él a Arseno,
De tosco sayal vestido,
Tras una reja oprimido,
Todo de prisiones lleno”[127].
Y como su interlocutora, Celia, no lo cree posible, Perea agrega:
“En vano remedios pones:
No me engañé; porque allí
También a Sanchillo ví
Con su saco y sus prisiones.
[.....]
Tan cerca está de la calle,
Que nadie sin que lo vea
Por ella podrá pasar;
Que yo por eso lo vi,
Que pasando por allí,
Acaso volví a mirar”[128].
El Príncipe, plenamente consciente de la cordura de Arseno y Sancho, los ha hecho poner en el manicomio, tras las rejas, vestidos con sayales toscos, viejos y rotos, y cargados de prisiones (es decir, de cadenas y grilletes) como los locos furiosos. Pero toda esa denigración no sirve si no se hace pública, y por eso, a falta de diarios, cine y televisión, los manda colocar junto a la ventana, donde nadie pueda pasar por la calle sin verlos.
En este comedia, sorpresivamente, Alarcón ha creado un verdadero maestro de la tiranía, un modelo a ser seguido por los dictadores de su futuro, que es nuestro pasado (y presente). Un déspota maquiavélico que tiene muy claro cuánto más importante es socavar el concepto de un enemigo que acabar con su cuerpo.
La reclusión de los enemigos (políticos) en centros de real o supuesta sanidad mental, ha sido bastante practicada en el siglo XX por regímenes totalitarios. Es famoso el caso de la Unión Soviética, en los gobiernos posteriores a Stalin (que era más expeditivo, y prefería el gulag)[129], pero más cercano nos resulta el brasileño Getúlio Vargas, que en los años ’30 enviaba a sus opositores ideológicos a hospicios como el que hoy, en Barbacena, Minas Gerais, se ha convertido en el excelente Museo de la Locura, ganador del Premio Ciudadanía en 1999[130]. No nos consta que estos métodos represivos se emplearan en tiempos de Alarcón, y al parecer sería éste un fruto de su fecunda (y esta vez morbosa) imaginación. Motivo de asombro y (en cierto modo) admiración de nuestra parte.
Pero tiene su contrapartida el estar encerrado en un manicomio. El gracioso sirviente Sancho, que como vimos comparte la suerte de su infeliz patrón, le explica a éste las ventajas de los locos: como nadie toma en serio sus dichos, entonces pueden dedicarse a criticar sin límite a los demás:
“Decir mal
De todo cristiano a hecho;
Que puede un discreto dar
Mil juicios, por tener
Licencia para poder
Hartarse de murmurar”.
Y, ¿quién ha de ser, pues, el primer blanco de estas sátiras?
“Por el príncipe empecemos;
Que, pues por locos nos dio,
De su mano nos firmó
La licencia que tenemos.
Tras él su padre ha de ir,
Luego todos los humanos;
Solo de los escribanos
No me atreveré a decir”[131].
5.6. En las otras obras tomadas
Las cuestiones que nos interesan se observan, también, en mucho menor medida, en las otras piezas escogidas para este trabajo. Sus argumentos más cortesanos y amorosos, su tenor más cómico o liviano, y su ubicación más contemporánea, las drenan en gran parte de contenidos tan espesos y riesgosos. Empero, espigando se encuentra.
Destaca, en ese segundo nivel, Los favores del mundo. No deberíamos asombrarnos, porque es la única otra obra colocada en el pasado, si bien no tan atrás como las tres que venimos de glosar. En ella, ALARCÓN muestra a un antepasado suyo, Garci-Ruiz, o García, aprovechando para destacar no sólo su supuesta rancia nobleza (y de allí la propia), sino además las brillantes cualidades de servicio, fidelidad y honradez de su estirpe, tan adecuadas en un pretendiente de oficios.
En un momento, el príncipe al que sirve García, le pide que eche a un sujeto de la calle, y ante la oposición del otro responde:
"Porque quien llega a pedir
lo que no es justo negar,
no deja elección al dar,
y se obliga a conseguir" [132]
Sin formularse, por cierto, el más mínimo planteo acerca de la justicia o injusticia inherentes a su cometido. Ha recibido una orden de su señor, y eso basta para él. Al extremo de sacar la espada, y herir de muerte al que debía ser expulsado. Semejante exceso atrae la ira del príncipe:
"Menos mi gusto importaba
que la salud de un vasallo"
Lo recrimina éste. Ante lo que García esboza una defensa grata a los que cometen excesos y aberraciones en todos los tiempos y en todas las latitudes:
"Yo erré por ser obediente"
Pero la obediencia debida no conmueve al príncipe, que le responde:
"Cerca estaba yo: volver
y tomar mi parecer.
Quien sirve ha de ser prudente" [133]
Sin embargo, la posición de Alarcón en este conflicto parece, cuando menos, dudosa, si no francamente volcada a su pariente. Justamente, el tema de la obra, y su título, se refieren a la volubilidad de las voluntades de los señores, y en consecuencia lo inseguros que resultan los castigos y favores que dispensan. Amargamente se queja García:
"¡Fuerte caso, dura ley,
que haya de ser el privado
un astrólogo, colgado
de los aspectos del rey!" [134]
Sus planteos no son profundos. En un momento, dirá que
"Un injusto rigor sufrir no es justo" [135]
Pero realmente no cala en la problemática de las decisiones de su señor, que es un campeón de la arbitrariedad. El mismo lo sabe desde un principio, pues la protagonista femenina, enamorada de él pero festejada por el príncipe, le ha pedido a éste que lo encarcele, para satisfacer su deseo. Esa misma mujer lanzará, curiosamente, una expresión de confianza en las instituciones:
"Y debéis advertir, que si es injusto,
ausentaros será justificarlo.
Ponerse del juez en la presencia.
Es el mejor testigo de inocencia" [136]
La realidad del juego del poder aparece también en Los favores del mundo. Cuando un personaje le dice a un conde:
"No le saldrá muy barato,
si tú das en perseguirlo,
al pobre amante el favor" [137]
se está refiriendo, concretamente, a las posibilidades superiores que le brindan al noble su posición y su título. No obstante, queda el recurso del oprimido al rey, garantía última dentro del esquema típico alarconiano (jaqueado en Los pechos privilegiados, como viéramos). En efecto, le recuerda la protagonista al conde que:
"Y si el veros tan señor
esfuerza vuestra malicia,
el rey sabe hacer justicia,
y yo sé tener valor" [138]
Un diálogo que recuerda a otro de No hay mal que por bien no venga, sobreviene entre García y su secuaz Hernando, temeroso de que las consecuencias de un homicidio que creen haber cometido recaigan sólo sobre él:
"Hernando: Tú dices que nada ha sido
haber a Mauricio herido,
y puedes; que en el amor
del Príncipe estás fiado;
mas que a mí el pesar me ahoga;
que sé que siempre la soga
quiebra por lo más delgado.
García: De tu temor me avergüenzo.
H: Hay alcalde que de balde,
por sólo hacer del alcalde,
me pondrá de san Lorenzo.
G: Antes a mí me mataran;
que a los ingratos no imito,
que animan para el delito,
y en la pena desamparan.
Véte, y duerme descuidado" [139]
Si tomamos en consideración que Alarcón está, sin dudas, del lado de su ancestro, este trozo que hemos transcripto carece de desperdicio. Nótese que lo que este buen hombre vé mal y rechaza, no es el hecho de "animar para el delito" (que es lo que él acaba de hacer) sino el de "en la pena desamparar" al instigado. Esa es la "ingratitud" que García "no imita". Interesantísima expresión de valores, que muestra hasta qué punto podía destartalarse en la práctica el esquema iusnaturalista clásico al calor de los conceptos vigentes del honor vasallático.
Si bien su prepotencia empalidece frente a las de otros amantes poderosos que antes hemos visto, muestra los mismos síntomas Don Juan, uno de los galanes de La prueba de las promesas, sorprendido cuando su codiciada Doña Blanca, mujer noble aunque menos encumbrada y rica, se opone a sus ilícitos avances:
“¿Luego fuera cosa extraña
Que le hiciérades favor
Sin esa ley[140] al amor,
Blanca, de un grande de España?
¿Acaso olvidáis que soy
Marqués de Tarifa?[141]
Y pongo aquí, si bien no es de estricta referencia al punto, esta reflexión de la misma Doña Blanca, en referencia a la concesión de un hábito de las tan apetecidas órdenes caballerescas:
“¡Grandeza extraña!
¡Soberano poder del rey de España!
Sin que nada le cueste da un tesoro,
Y sabe y puede hacer, sólo queriendo,
La más vistosa gala de un remiendo”[142].
Y concluiré este acápite con una expresión notable que vierte la protagonista femenina de Mudarse por mejorarse, doña Clara, que hace honor a su nombre en punto a la ardua cuestión del poder, y de la vieja cuestión del "cascabel del gato", que es una de las claves del tablero jurídico-político:
"Dáse un reino a un rey extraño
con que le guarde sus fueros;
después que de él se apodera,
¿Quién podrá obligarle a ello?" [143]
LA PUBLICACIÓN DE ESTE TRABAJO CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO
[64] Los pechos..., p 37
[65] Los pechos..., p 62
[66] Los pechos..., p 54
[67] Los pechos..., p 63
[68] Los pechos..., p 31
[69] Los pechos..., p 63
[70] Los pechos..., p 52
[71] Los pechos..., p 79
[72] Los pechos..., p 83
[73] Don Juan Manuel, El conde Lucanor, Bs.As., Difusión, 1979, p 174
[74] De Vogüé, Melchior, en Dostoïevsky, Th., L'idiot, París, Plon, 1887, I, p II (trad. nuestra)
[75] Los pechos..., pp 65/66
[76] Los pechos..., p 66
[77] Los pechos..., p 67
[78] Los pechos..., p 67
[79] Los pechos..., p 85
[80] No hay mal..., p 309
[81] No hay mal..., p 311
[82] No hay mal..., p 311
[83] El tejedor..., p 59
[84] El tejedor..., p 41
[85] El tejedor..., p 65
[86] El tejedor..., p110
[87] El tejedor..., p 111
[88] El tejedor..., p 25
[89] El tejedor..., p 25
[90] El tejedor..., p 13
[91] El tejedor..., p 14
[92] El tejedor..., p 69
[93] El tejedor..., p 16
[94] El tejedor..., p 17
[95] El tejedor..., p 58
[96] El tejedor..., pp 27/28
[97] El tejedor..., p 29
[98] El tejedor..., p 104
[99] El tejedor..., p 54
[100] El tejedor..., p 45
[101]
El tejedor..., p 46
[102]
Todas las observaciones citadas, en Obras..., II, p 225
[103]
Uno no puede dejar de preguntarse (ver nota 57) si Alarcón no se está
confundiendo, por razones de contemporaneidad de ambos personajes y de
homonimia, entre Pedro I el Justiciero de Portugal (1357-1367) y Pedro I el
Justiciero –o el Cruel– de Castilla y León (1350-1369). Éste último es el
protagonista de la comedia (que transcurre en Sevilla, no en Lisboa), pero
obsérvese lo que la Enciclopedia Encarta (Microsoft, 2001) dice
de su homónimo portugués: “imprimió
a su política una tendencia hacia el contacto con el pueblo, procurando hacer
justicia a todos, a veces de manera inclemente, pero juzgando por igual a
hidalgos y villanos. Restableció privilegios a los municipios y, poseedor de
algunos poderes de jurisdicción antes de subir al trono, instituyó el
beneplácito regio, medida que pretendía revalorizar el poder real frente al
papado y al clero. Debió de gozar de una gran popularidad”. ¿Es el Rey de
Ganar amigos una inconsciente mezcla de ambos Pedros? Así parece...
[104]
Ganar amigos, p 247
[105]
Le habla a su propio hermano.
[106]
Ganar amigos, p 249
[107]
Ganar amigos, p 250
[108]
La servidumbre.
[109]
Ganar amigos, p 298
[110]
Ganar amigos, p 299
[111]
Obsérvese esta notable imagen de la Justicia.
[112]
Ganar amigos, p 298
[113]
Ganar amigos, p 300
[114]
Ganar amigos, p 263
[115]
Ganar amigos, p 267
[116]
Ganar amigos, p 302
[117]
Ganar amigos, p 293
[118]
Ganar amigos, p 255
[119]
Ganar amigos, p 310
[120]
El desdichado..., p 334
[121]
El desdichado..., p 335
[122]
El desdichado..., p 406
[123]
El desdichado..., p 407
[124]
El desdichado..., p 415
[125]
Toda esta escena en El desdichado..., p 422
[126]
Toda esta escena en El desdichado..., p 369
[127]
El desdichado..., p 373
[128]
El desdichado..., p 374
[129]
v. Slovenko, Ralph, Commentary: Reviewing Civil Commitment Laws,
en Psychiatric Times, 10/2000; conf. Carstairs GM, Revolutions and
the rights of man, en American Journal of Psychiatry, CXXXIV,
1977, pp 979-983.
[130]
COLASANTI Maria, Na locura, o interruptor, en Diálogo Médico, XV-1, 3/2000
[131]
El desdichado..., p 376 (la broma con los escribanos era, al parecer,
del gusto de Alarcón, como se ve en las escenas de No hay mal que por bien
no venga, en que un gracioso se disfraza de tal; es sabido que se los tenía
vulgarmente por cristianos nuevos, y que no gozaban de especial aprecio
popular –podemos imaginar que a estos dos versos finales de Sancho respondería
una carcajada de la platea–).
[132] Los favores..., p 164
[133] Los favores..., p 175
[134] Los favores..., p 176
[135] Los favores..., p 185
[136] Los favores..., p 186
[137] Los favores..., p 149
[138] Los favores..., pp 153/154
[139]
Los favores..., p 167
[140]
Se refiere al matrimonio.
[141]
La prueba..., p 494
[142]
La prueba..., p 525
[143] Mudarse..., pp 319/320